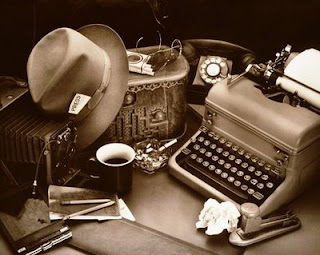lunes, octubre 15, 2012
De traductores
Por Jorge Fondebrider
Podría decirse que las traducciones son uno de los pilares sobre los que se fundó la Argentina, y también que, incluso hoy, éstas siguen siendo una importante base de sustentación para nuestra manera de procesar las complejidades del mundo haciéndolas nuestras. Y hay sobradas evidencias de ello. En 1794, Manuel Belgrano tradujo las Máximas generales del gobierno económico de un reyno agricultor, de François Quesnay, un texto de naturaleza económica, publicado primero en España y luego en Buenos Aires. Luego, en 1810, se publicó localmente El contrato social , de Jean-Jacques Rousseau, traducido –y expurgado– por Mariano Moreno, también traductor de Constantin de Volney y del marqués de Condorcet. Desde entonces, y hasta llegar a Un país mental, 100 poemas chinos contemporáneos , la muy reciente antología de poetas actuales, seleccionada y traducida por Miguel Angel Petrecca, la Argentina siempre ha traducido, discutido y asimilado el pensamiento y el arte de las más diversas latitudes, convirtiéndolo, adaptación mediante, en propio y, por lo tanto, confiriéndole nuevas especificidades. Así también lo vio el investigador y traductor Sergio Waisman, profesor de la George Washington University durante una visita al Club de Traductores Literarios de Buenos Aires (CTLBA): “La traducción importó el pensamiento y la literatura europeos a través de un proceso de adaptación y apropiación, y, recontextualización mediante, los acriolló”.
Ese proceso podría remontarse a Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría y José Mármol, quienes tradujeron y encontraron las palabras para describir el territorio de la patria en los textos de los visitantes británicos que, a su vez, habían descrito a la futura Argentina, tomando como modelo la prosa del naturalista alemán Alexander von Humboldt, y en ese curioso juego de influencias –como bien señala Adolfo Prieto en Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina. 1820-1850 – plantaron el germen de nuestra primera literatura. Domingo Faustino Sarmiento, en cambio, hizo otro tanto pero, en su caso, explorando acaso involuntariamente las posibilidades literarias del error: ya en la primera página de Facundo , anota “ On ne tue point les idées ”, frase de origen dudoso que atribuye a Hippolyte Fortoul –aunque otros atribuyen al Conde de Volney y, en otras oportunidades, a Denis Diderot–, que dice haber escrito con carbón al pasar por los baños de Zonda, en su huida a Chile, escapando del tirano Rosas, y que el autor de Recuerdos de provincia tradujo mal (“A los hombres se degüella, a las ideas no”). “En este caso, la traducción funciona como transplante y como apropiación –sostuvo Ricardo Piglia ante el público del CTLBA–. Pero es un manejo ‘lujoso’ de la cultura, neto signo de la civilización, corroído, desde su interior, por la barbarie”. Es posible que esa línea de fuerza surgida a partir de la apropiación de lo traducido para los fines propios, con el tiempo haya desembocado en las referencias equívocas, las citas falsas y la erudición muchas veces apócrifa de Jorge Luis Borges, convirtiendo así las manipulaciones políticas en propósitos estéticos.
Darles duro a los gringos
Entre las muchas historias que existen alrededor de la traducción en la Argentina, resulta insoslayable una que, verdadera o apócrifa, tiene como protagonistas a Bartolomé Mitre –traductor de Dante Alighieri, pero también de Victor Hugo, de Henry Wadsworth Longfellow, de Lord Byron, de Pierre-Jean de Béranger y de Horacio– y a Lucio V. Mansilla. El segundo visita al primero y, al cabo de una larga espera, recibe las disculpas de su anfitrión, quien se excusa manifestando lo ocupado que estaba con la primera traducción argentina de la Divina Comedia . Mansilla entonces lo exhorta: “Hay que darles duro a los gringos, mi general”. Más allá del chiste, eso era justamente lo que Mitre estaba haciendo: le estaba dando duro a los gringos, cuando, en la década de 1890, traducía al castellano culto de su época, empleando, acaso por influjo de la incipiente inmigración, italianismos que después se harían carne en el habla argentina y que serían dura e injustamente rechazados por los españoles.
Tal vez, algo similar, pero de consecuencias mucho más perdurables, podrá leerse más adelante cuando Roberto Arlt convierta en potente prosa argentina el castellano de las malas traducciones españolas de Dostoievsky que él leía editadas por el sello TOR. O cuando el argentino José Salas Subirat (1900-1970), anticipándose en varias décadas a los traductores ibéricos, tradujo en 1945 por primera vez al castellano periférico de nuestro país el Ulises , de James Joyce, sacándole provecho a esa circunstancia ya que, como señala el escritor Carlos Gamerro, “el Ulises original está escrito, no en una lengua o dialecto, sino en la tensión entre una variante desprestigiada (el inglés de Irlanda) y otra dominante (el inglés británico imperial) – relación que puede compararse, aunque no homologarse, a la que existe entre el español de España y el de los demás países de habla hispana”.
Y aquí entonces vale la pena hacer una importante afirmación que no es evidente para todo el mundo: las buenas traducciones realizadas en este país son literatura argentina y entran en una serie que comparten con los textos producidos por los escritores nacionales.
Anticipándose a este juicio de naturaleza estética, la Ley de Derechos de Autor –más conocida como Ley Noble–, promulgada en la década de 1930, equipara al traductor al rango de creador, lo que hace que sus derechos sobre su creación sean inalienables, una circunstancia que los editores que exigen a los traductores la cesión de una traducción a perpetuidad suelen pasar por alto.
Los traductores
Los hombres y mujeres que han traducido en el país responden a muchas y muy distintas tipologías. Ha habido traductores circunstanciales, movidos por alguna afinidad ideológica, como es el caso de, por ejemplo, el político Juan B. Justo (1865-1928), quien en 1898 tradujo el primer tomo de El Capital , de Karl Marx, o guiados por la coyuntura, como ocurrió con el general José María Paz (1791-1854), quien a lo largo de sus cuatro años de cautiverio se dedicó a traducir La Guerra de las Galias , de Julio César, o el general Edelmiro Mayer (1839-1897), traductor de Edgar Allan Poe, mientras combatía en las guerras civiles argentinas y, posteriormente, en la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. También, inmensos traductores profesionales, como Patricio Canto (1916-1989) y Floreal Mazía (1920-1990), “generalistas” que superaron holgadamente el centenar de títulos. Ha habido asimismo especialistas en un único tema, como es el caso de Carlos A. Aldao (1860-1932) y Juan Heller (1883-1950), quienes en las primeras décadas del siglo XX tradujeron a la mayoría de los viajeros ingleses del siglo anterior, y otros que alternaron entre una especialidad y textos que los atrajeron, como Carlos Muzzio Sáenz Peña (1885-1954), fundador del diario El Mundo , traductor de viajeros ingleses y de Rubaiyat , de Omar Khayam y de El jardinero , de Rabindranath Tagore. Ha habido también especialistas en una única lengua, como Lysandro Z. de Galtier (1901-1985), que sólo tradujo del francés, o traductores de múltiples lenguas, como J. R. Wilcock (1919-1978) o Aurora Bernárdez. Asimismo, ha habido traductores de un único género, como Delfina Bunge de Gálvez (1881-1952) y Alberto Girri (1919-1991), ambos traductores de poesía, o León Mirlas (1907-1990), traductor de literatura dramática, y traductores de todos los géneros imaginables, como José Bianco (1908-1986). Y para terminar esta caracterización caprichosa –y, por supuesto, muy incompleta–, hay una sobrecogedora lista de traductores escritores, de traductores provenientes del campo académico –vale decir, que se desempeñan en instituciones académicas y que en el ámbito de la traducción llevaron a cabo tareas de investigación y docentes– y otros que han elegido limitarse a ser nada menos que grandes profesionales de la traducción. Por supuesto que se trata, en más de una ocasión, de categorías de límites muy tenues que, de hecho, podrían aplicarse a un mismo traductor.
El mundo editorial
Paradójicamente, a pesar de la importancia que la traducción parece haber tenido en nuestra formación como sociedad y de que en la actualidad sea un tema ampliamente instalado en nuestras discusiones, muchos editores locales no se dan cuenta de que los libros traducidos sencillamente no existen sin los traductores. No sólo no reconocen la importancia de la profesión, sino que, de hecho, la ven como el eslabón más fácilmente vulnerable en el proceso de publicación de un libro originalmente aparecido en lengua extranjera. Las tarifas miserables y el regateo mendaz al que obligan a los traductores –comportamiento que los responsables editoriales nunca tendrían con la papelera, la imprenta o el encuadernador, para no hablar de las instituciones del gobierno nacional o del gobierno de la Ciudad que les compran libros a las editoriales obligando a sus empresas a todo tipo de descuentos– van acompañadas de contratos abusivos o del todo ausentes.
Y no se habla aquí de las empresas multinacionales que, salvo raras excepciones –Fondo de Cultura Económica de la Argentina– no traducen en el país, sino que importan libros traducidos fundamentalmente en España, siguiendo una agenda del todo ajena.
El problema lo plantean las editoriales argentinas, las cuales, paradójicamente, muchas veces publican no lo que los editores deciden, sino lo que los traductores, súbitamente devenidos en scouts , ofrecen. Pese a este servicio adicional, que por supuesto no se paga, mantienen políticas abusivas respecto de los traductores, muchas veces degradados al rango de “proveedores”.
Estado de situación
Un caso paradigmático es el de los subsidios para la traducción provenientes del exterior. Hoy en día, prácticamente casi todos los países civilizados –con la excepción de los Estados Unidos e Inglaterra (Gales y Escocia son otro caso)– cuentan con subsidios a la traducción para impulsar el conocimiento de las literaturas nacionales en el exterior. Aunque el subsidio corresponde a los traductores, el trámite deben hacerlo los editores. Y por esas cosas de la viveza criolla, no siempre los subsidios para la traducción provenientes del exterior llegan a los traductores, aun cuando se anuncien de manera inequívoca, porque quedan en el camino.
La lista de miserias es tan grande como la ignorancia que históricamente han demostrado los editores respecto de las leyes vigentes que una y otra vez burlan sin la menor elegancia, apelando a la amenaza siempre latente de no dar más trabajo a quien se queje.
Sumemos a lo dicho que la prensa cultural tampoco ayuda. Se comenta el estilo de los libros extranjeros traducidos como si hubieran sido escritos en castellano y sólo aparece el traductor cuando éste ha cometido algún error grosero o, absurdamente, cuando ha sido fiel al error ya incluido en el original por el cual luego va a ser criticado sin que el crítico tenga a mano el original que pueda justificar la anomalía.
En otro orden, se llega al extremo de no consignar entre los datos de una reseña el nombre del traductor porque al departamento de diseño de la publicación en cuestión no pensó en ello y en la redacción nadie se lo hizo notar.
Llegados a este punto, está claro que el público raramente percibe a los traductores. Mucho menos advierte que, cuando lee traducciones de otras variantes del castellano –fundamentalmente las españolas– lo hace siguiendo una agenda ajena impuesta por la compra de derechos “para toda la lengua”, artilugio que atiende apenas a criterios comerciales y nunca a las necesidades de cada provincia del castellano.
Este estado de situación justifica entonces plenamente la publicación de este número especial que, además de honrar un trabajo muy mal valorado pero indispensable, ha buscado tratar el tema de la traducción en la Argentina desde todos los ángulos posibles. Es, para decirlo con alguna melancolía, una nueva botella arrojada al mar.
Texto publicado en la Revista Ñ. Y sugerido por la Traductora Pública Lorena Delgado.
Más:
Una pelìcula al respecto, "La Intérprete". Los detalles, en IMDB.
Cine sugerido:
miércoles, septiembre 05, 2012
La Luna de la poesía
La Luna, ese territorio de poesía, a través de los ojos de José Gordon, de Imaginantes. Y, sobre todo, en las palabras del escritor mexicano Jaime Sabines.
La Luna
Por Jaime Sabines
La luna
se puede tomar a cucharadas
o como una cápsula cada dos horas.
Es buena como hipnótico y sedante
y también alivia
a los que se han intoxicado de filosofía
Un pedazo de luna en el bolsillo
es el mejor amuleto que la pata de conejo:
sirve para encontrar a quien se ama,
y para alejar a los médicos y las clínicas.
Se puede dar de postre a los niños
cuando no se han dormido,
y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos
ayudan a bien morir
o como una cápsula cada dos horas.
Es buena como hipnótico y sedante
y también alivia
a los que se han intoxicado de filosofía
Un pedazo de luna en el bolsillo
es el mejor amuleto que la pata de conejo:
sirve para encontrar a quien se ama,
y para alejar a los médicos y las clínicas.
Se puede dar de postre a los niños
cuando no se han dormido,
y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos
ayudan a bien morir
Pon una hoja tierna de la luna
debajo de tu almohada
y mirarás lo que quieras ver.
Lleva siempre un frasquito del aire de la luna
para cuando te ahogues,
y dale la llave de la luna
a los presos y a los desencantados.
Para los condenados a muerte
y para los condenados a vida
no hay mejor estimulante que la luna
en dosis precisas y controladas
jueves, agosto 09, 2012
sábado, julio 07, 2012
El wing que Auscwitz mató
El ministro del Interior de Alemania, Otto Schily, tenía la cara seria. La circunstancia obligaba: Alemania, a un año del Mundial de 2006, ofrecía al mundo una confesión histórica a través del libro "El fútbol bajo la esvástica", una investigación a cargo del historiador Nils Havemann. El trabajo -consecuencia de la consulta de muchísimos documentos de unos cincuenta archivos de diversos países del mundo- ponía algunas verdades al desnudo de los tiempos oscuros de Adolf Hitler en el poder. En el recorrido de la obra, se demostró -por ejemplo- que el Bayern Munich permaneció alejado del nazismo a partir de que su entonces presidente, Kurt Landauer, tuviera que exiliarse en Suiza por su condición de judío. También se comprobó que el mítico entrenador del seleccionado alemán campeón de la Copa del Mundo de 1954, Sepp Herberger, había tenido vínculos con Hitler y con el partido nacionalsocialista. Lo dijo Schily en esa ocasión: "No existe en la historia alemana ninguna violación más vergonzosa de las reglas del deporte y de la humanidad como la sucedida en ese período". En esa presentación, surgió un nombre y con él, recuerdos de los días más crueles: Julius Hirsch, el wing que Auschwitz mató.
Hirsch fue un crack de su tiempo, cuando el fútbol alemán comenzaba a asomar. Lo retrata el periodista Francisco Ortí, de El Enganche: "El filósofo alemán Theodor Adorno apuntó que 'escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie'. Julius Hirsch la escribió antes de Auschwitz y lo hizo con sus habilidosos pies. Nacido en Achern en 1892, a los diez años ya se decantó por el fútbol, pasando a formar parte de la cantera del club que amaba, el Karlsruher FV, un equipo que por aquella época luchaba por la hegemonía del sur de Alemania. Flacucho y débil, pero con una velocidad endiablada y una técnica exquisita, Hirsch no tardó en llamar la atención del primer equipo. A los 17 años, el entrenador William Townley le alineó como titular contra el Freiburg para cubrir la baja del extremo izquierdo titular. Hirsch le enamoró".
Fue parte de un Karlsruher que fue uno de los equipos dominantes de los primeros años del Siglo XX. Los que lo vieron y los que contaron luego su leyenda señalaban que se trataba de un wing que parecía capaz de todo. Aquellos días los describió el blog "Historias de una pasión": "Los éxitos del Karlsruher no pasaron desapercibidos para la selección nacional que convocó a su famoso tridente formado por Hirsch, Fochs y Fürderer. Conocidos como 'El Trío Tormenta', eran considerados piezas fundamentales de la Mannschaft de 1911 a 1913. Uno de los partidos más recordados fue en Zwolle (Holanda), contra la selección local, que finalizó con empate a cinco. Se dice que fue el mejor encuentro anterior a la Primera Guerra Mundial".
Tenía todo para destacarse dentro de los campos de juego. Pero debió afrontar el primer horror de su vida: la guerra. Durante cuatro años sirvió a su país como soldado. También se destacó en los campos de batalla y por eso recibió diversas condecoraciones. Quiso volver al fútbol, quiso seguir asombrando ahí cerquita de la raya, con su astucia. Pero ya no era el mismo. Lógica pura: el conflicto bélico le había quitado magia y esplendor. Insistió, de todos modos. No sólo era hábil; también era tozudo.
Los tiempos del régimen fueron un dolor para él. Y también el trauma de una persecución. Juller -como le decían en confianza- contó su indignación, su inquietud y sus temores en una carta a la conducción del Karlsruher: "He leído en el Sportbericht de Stuttgart que los judíos deben ser despedidos de los clubes, entre ellos del KFV. El amor que le tenía a este equipo al que he pertenecido desde 1902 ha desaparecido radicalmente. Quería que quedara claro el daño que nos está haciendo la nación alemana a un conjunto de personas decentes que hemos demostrado nuestro cariño a este país, incluso dando nuestra sangre por él".
No pudo escapar de las garras del III Reich. Lo cuenta el sitio La Redó, en una suerte de homenaje a Hirsch: "La situación en Alemania se complicó para Hirsch y su familia. Intentaba exiliarse sin fortuna y en 1943 la Gestapo lo encontró y lo envió a Auschwitz. Allí, nadie supo más de él; pero luego apareció en uno de los listados con los miles y miles de asesinados de ese campo. Aquel muchachito esmirriado, lleno de talento, judío y alemán, había dejado todo por la selección de su país". A su muerte le pusieron día específico y oficial: 8 de mayo de 1945.
En 2005, la Federación Alemana de Fútbol fundó el Premio Julius Hirsch. El galardón -homologado por la FIFA- pretende animar a las asociaciones miembros y a los clubes (jugadores, entrenadores, dirigentes, hinchas) a luchar contra la discriminación y la marginación en los campos de juego, en los estadios y, por añadidura, en la sociedad. La primera edición fue para el Bayern Munich -el club más exitoso de la Bundesliga- a consecuencia de la organización del Partido de la Paz entre su equipo Sub 17 y un combinado compuesto por jóvenes israelíes y palestinos. Al año siguiente hubo dos premiados: el Proyecto Dortmund -impulsado por los hinchas del Borussia- y el emprendimiento "El balón rueda igual para todos". En ambos casos se destacó el respeto por la diversidad. En el último octubre, el reconocimiento fue para Thomas Hitzlsperger, mediocampista del Wolfsburgo. El futbolista dijo entonces: "Es un orgullo más grande que cualquier otro en mi carrera". Por ahí andaba, en las palabras de Hitzlsperger, la memoria de Hirsch.
Más:
Más detalles, en Planeta Redondo.
jueves, junio 07, 2012
Esa muerte que sigue lastimando
Por Martín Sánchez*
El periodismo ha muerto de muerte violenta. Hoy me avergüenzan los despojos malolientes que reptan en la profesión, que supo ser buena, noble, bohemia, que tuvo ejecutores que fueron ejecutados por jurarle lealtad a la verdad. Pero hoy es blasfema, mercenaria, acomodaticia, hoy es el mecanismo a través del cual se amordaza, se miente, se trastoca, se omite. Ya es imposible relacionar al periodismo como una herramienta que usa el pueblo para informarse, educarse, concientizarse. Todo lo contrario, el periodismo, a través de personeros del interés económico se mofa de la realidad, se le ríe a risotadas en la cara al inocente que busca las respuestas escondidas. Nada de lo que en las miserables letras de molde se reproduce, que en las pantallas se muestra sin rubor o se escucha a gritos desde las emisoras retrógradas, nada de todo ese palabrerío mal dicho representa una elevación del espíritu. Uno lee y se mancha, uno ve y maldice, uno escucha y se aturde.
El Día del Periodista es entonces un día de duelo. Por la muerte del periodismo, por el fin de los periodistas. No es posible nunca más un periodismo libre dentro de un sistema donde las riquezas son cada vez más de unos menos. Desde los medios se vive entonces la realidad ficticia que dictan esos poderosos, y los mendigos de sus migajas asienten y van y escriben, hablan y muestran lo que ordenó el amo descarado.
En la Argentina no hay lados. Porque de uno y de otro se miente, y en el medio navega la incredulidad del pueblo que no tiene más remedio que distraerse con ese veneno del periodismo engañoso. Transan entre un lado y el otro cuando es necesario, y se hacen guiños a escondidas cuando toca pintarse la furia. Pero hay gente grande que parece hecha en fábricas y en serie, sin conciencia ni alma, que se grita demócrata con su antigua mirada gentil a la tortura guardada en el armario; gente de decir revolucionario que ha quebrado ante el primer cargo. Es que el periodismo es hoy una mercancía en venta permanente, está en remate al mejor postor, que mandará qué decir una vez lograda su pieza.
Ya hace tiempo expulsado de la profesión por decir un poco de todo esto, bendigo a tanta gente joven que se dio cuenta de semejante patraña, y no compra diarios, no tiene TV y sólo escucha música en las radios. Que entendió que la realidad se construye cada día y no viene envuelta en papel de diario ni dentro de una caja espantosa. Que nadie los va a matar en la esquina, que los pobres existen y son dignos, que ni saben lo que es el dólar ni les interesa. Pero que entienden si hay futuro o no, quién es hijo de puta o no, y que se sienten representados por la amistad y la lucha y algunos que rescataron de la historia por no venderse.
Que no es el caso hoy de los periodistas.
*Periodista. Autor de "Sueños tardíos con el Che".
martes, mayo 01, 2012
Martí y los trabajadores
Por José Martí
Y ya entrada la noche y todo oscuro en el corredor de la cárcel pintada de cal verdosa, por sobre el paso de los guardias con la escopeta al hombro, por sobre el voceo y risas de carceleros y periodistas, mezclado de vez en cuando a un repique de llaves, por sobre el golpeteo incesante del telégrafo que el "Sun" de Nueva York tenía establecido en el mismo corredor... por sobre el silencio que encima de todos esos ruidos se cernía, oíanse los últimos martillazos del carpintero en el cadalso. Al fin del corredor se levantaba el cadalso.
-Oh, las cuerdas son buenas: ya las probó el alcaide.
El verdugo habla, escondido en la garita del fondo, de las cuerdas que sujetan el pestillo de la trampa.
-La trampa está firme, a unos diez pies del suelo... No; los maderos de horca no son nuevos; los han pintado de ocre para que parezcan bien en esta ocasión; porque todo ha de estar decente, muy decente...
-Sí, la milicia está a mano; y a la cárcel no se dejará acercar a nadie... De veras que Lingg era hermoso...
Risas, tabaco, brandy, humo que ahoga en sus celdas a los reos despiertos. En el aire espeso y húmedo chisporrotean, cocean, bloquean, las luces eléctricas. Inmóvil sobre la baranda de las celdas, mira al cadalso un gato...
Cuando de pronto, una melodiosa voz, llena de fuerza y sentido, la voz de uno de estos hombres a quienes se supone fieras humanas, trémula primero, vibrante en seguida, pura y luego serena, como quien ya se siente libre de polvos y ataduras, resonó en la celda de Engel, que, arrebatado por el éxtasis, recitaba "El tejedor", de Heinrich Heine, como ofreciendo al cielo el espíritu, con los dos brazos en alto:
"Con los ojos secos, lúgubres, ardientes,
rechinando los dientes,
se sienta en su telar el tejedor;
¡Germania vieja, tu capuz zurcimos!
Tres maldiciones en la tela urdimos;
¡Adelante, adelante el tejedor!
Maldito el falso Dios que implora en vano
en invierno tirano
muerto de hambre el jayán en su obrador;
¡En vano fue la queja y la esperanza!
Al Dios que nos burló, guerra y venganza.
¡Adelante, adelante el tejedor!
¡Maldito el falso Rey del poderoso
cuyo pecho orgulloso
nuestra angustia mortal no conmovió!
¡El último doblón nos arrebata,
y como a perros luego el Rey nos mata!
¡Adelante, adelante el tejedor!
¡Maldito el falso Estado en que florece,
y como yedra crece
vasto y sin tasa el público baldón;
donde la tempestad la flor avienta
y el gusano con podre se sustenta!
¡Adelante, adelante el tejedor!
¡Corre, corre sin miedo, tela mía!
¡Corre bien, noche y día!
Tierra maldita, tierra sin honor,
con mano firme tu capuz zurcimos;
tres veces, tres la maldición urdimos:
¡Adelante, adelante el tejedor!'
Y rompiendo en sollozos, se dejó Engel caer sentado en su litera, hundiendo en las palmas el rostro envejecido. Muda lo había escuchado la cárcel entera, los unos como orando, los presos asomados a los barrotes, estremecidos los periodistas y los carceleros, suspenso el telégrafo, Spies a medio sentar, Parsons de pie en su celda, con los brazos abiertos, como quien va a emprender vuelo.
El alba sorprendió a Engel hablando entre sus guardas, con la palabra voluble del condenado a muerte, sobre lances curiosos de su vida de conspirador; a Spies, fortalecido por el largo sueño; a Fischer, vistiéndose sin prisa las ropas que se quitó al empezar la noche para descansar mejor; a Parsons, cuyos labios se mueven sin cesar, saltando sobre sus vestidos, después de un corto sueño histérico.
-¿Oh, Fischer, cómo puedes estar tan sereno, cuando el alcaide que ha de dar la señal de tu muerte, rojo por no llorar, pasea como una fiera de alcaidía?
-Porque -responde Fischer, clavando una mano sobre el brazo trémulo del guarda y mirándole de lleno en los ojos- creo que mi muerte ayudará a la causa con que me desposé desde que comencé mi vida, y amo más que a mi vida misma, la causa del trabajador; y porque mi sentencia es parcial, ilegal e injusta.
-Pero Engel, ahora que son las 8 de la mañana, cuando ya sólo te faltan dos horas para morir, cuando en la bondad de las caras, en el afecto de los saludos, en los maullidos lóbregos del gato, en el rastreo de las voces, y los pies, estás leyendo que la sangre se te hiela, ¿cómo no tiemblas, Engel?
-¿Temblar porque me han vencido aquéllos a quienes hubiera querido yo vencer? Este mundo no me parece justo; y yo he batallado, y batallado ahora con morir, para crear un mundo justo. ¿Qué me importa que mi muerte sea un asesinato judicial? ¿Cabe en un hombre que ha abrazado una causa tan gloriosa como la nuestra desear vivir cuando puede morir por ella? ¡No, alcaide, no quiero droga; quiero vino de Oporto! -Y uno sobre otro, se bebe tres vasos...
Spies, con las piernas cruzadas, como cuando pintaba para el "Arbeiter Zeitung" el universo dichoso, color de llama y hueso, que sucedería a esta civilización de esbirros y mastines, escribe largas cartas, las lee con calma, las pone lentamente en sus sobres, y una y otra vez deja descansar la pluma para echar al aire, reclinado en su silla, como los estudiantes alemanes, bocanadas y aros de humo.
¡Oh Patria, raíz de la vida, que aun a los que te niegan por el amor más vasto a la Humanidad, acudes y confortas, como aire y como luz por mil medios sutiles! "Sí, alcaide -dice Spies-, beberé un vaso de vino del Rin".
Fischer, cuando el silencio comenzó a ser angustioso, en aquel instante en que en las ejecuciones como en los banquetes todos los concurrentes callan a la vez como ante solemne aparición, prorrumpió iluminada la faz por venturosa sonrisa, en las estrofas de "La Marsellesa" que cantó con la cara vuelta al cielo...
Parsons, a grandes pasos mide el cuarto..., vuélvese hacia la reja..., gesticula, argumenta, sacude el puño alzado, y la palabra alborotada, al dar contra los labios, se le extingue como en la arena movediza se confunden y perecen las olas.
Llenaba de fuego el sol las celdas de los cuatro reos, cuando el ruido improviso, los pasos rápidos, el cuchicheo ominoso, el alcaide y los carceleros que aparecen a sus rejas, el color de la sangre que sin causa visible enciende la atmósfera, les anuncian lo que oyen sin inmutarse, ¡que es aquélla la hora!
Salen de sus celdas al pasadizo angosto. "¿Bien?". "¡Bien!". Se dan la mano, sonríen, crecen: "Vamos".
El médico les había dado estimulantes. A Spies y a Fischer les trajeron vestidos nuevos; Engel no quiere quitarse sus pantuflas de estambre. Les leen la sentencia a cada uno en su celda; les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero; les echan por sobre la cabeza, como la túnica de los catecúmenos cristianos, una mortaja blanca; abajo, la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso, ¡como en un teatro!
Ya vienen por el pasadizo de las celdas, a cuyo remate se levanta la horca; delante va el alcaide, lívido; al lado de cada reo marcha un corchete. Spies va a paso grave, desgarradores los ojos azules, hacia atrás el cabello bien peinado, blanco como su misma mortaja, magnífica la frente; Fischer le sigue, robusto y poderoso, enseñándose por el cuello la sangre pujante, realzados por el sudario los fornidos miembros.
Engel anda detrás a la manera de quien va a una casa amiga, sacudiéndose el sayón incómodo con los talones. Parsons, como si no tuviese miedo a morir, fiero, determinado, cierra la procesión a paso vivo. Acaba el corredor, y ponen el pie en la trampa; las cuerdas colgantes, las cabezas erizadas, las cuatro mortajas.
Plegaria es el rostro de Spies; el de Fischer, firmeza; el de Parsons, orgullo rabioso; a Engel, que hace reír con un chiste a su corchete, se le ha hundido la cabeza en la espalda. Les atan las piernas, al uno tras el otro, con una correa. A Spies el primero, a Fischer, a Engel, a Parsons; les echan sobre la cabeza, como el apagavelas sobre las bujías, las cuatro caperuzas.
Y resuena la voz de Spies, mientras está cubriendo la cabeza de sus compañeros, con un acento que a los que le oyen les entra en las carnes; "La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora". Fischer dice, mientras el vigilante atiende a Engel: "Este es el momento más feliz de mi vida".
"¡Hurra por la anarquía!", dice Engel, que había estado moviendo bajo el sudario las manos amarradas hacia el alcaide. "Hombres y mujeres de mi querida América...", empieza a decir Parsons... Una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen a la vez en el aire, dando vueltas y chocando.
Parsons ha muerto al caer, gira de prisa, y cesa; Fischer se balancea, retiembla, quiere zafar del nudo el cuello entero, estira y encoge las piernas, muere; Engel se mece en su sayón flotante, le sube y baja el pecho como una marejada, y se ahoga; Spies, en danza espantable, cuelga girando como un saco de muecas, se encorva, se alza de lado, se da en la frente con las rodillas, sube una pierna, extiende las dos, sacude los brazos, tamborilea; y al fin expira, rota la nuca hacia adelante, saludando con la cabeza a los espectadores”.
Epílogo
Los funerales de los que enseguida se empezó a llamar "Mártires de Chicago" se efectuaron el día 12 de noviembre de 1887. El ataúd de Spies iba oculto bajo las coronas; el de Parsons, escoltado por 14 obreros que llevaban una corona simbólica cada uno; el de Fischer, adornado con guirnaldas de lirio y clavelinas; los de Engel y Lingg (junto de nuevo a sus compañeros), envueltos en banderas rojas.
Las viudas y los deudos, de riguroso luto, y encabezando el cortejo un veterano de la guerra civil, con la bandera de los Estados Unidos. 25.000 personas asistieron a las exequias y otras 250.000 flanquearon el recorrido. Durante días las casas obreras de Chicago exhibieron una flor de seda roja clavada a su puerta en señal de duelo.
En 1893, un nuevo gobernador de Illinois, John Atgeld, accedió a que se revisara el proceso. Las diligencias practicadas por el juez Eberhardt entonces establecieron que los ahorcados no habían cometido ningún crimen y que “habían sido víctimas inocentes de un error judicial”.
Schwab, Fielden y Neebe fueron puestos en libertad. La hermana del testigo Waller demostró al juez que todo lo dicho por él era falso y cómo se había comprado su testimonio; se recogieron declaraciones contra el capitán Bonfield, que había manifestado: “Dénme unos tres mil de esos anarquistas y yo sé lo que voy a hacer con ellos”.
Se probó cómo el procurador especial Rice dispuso la integración espúrea del Jurado y otros delitos semejantes. Pero ya era demasiado tarde. Aquellos inocentes, “víctimas de un error judicial”, estaban muertos.
¿Y del Día de los Trabajadores.., del 1° de mayo..., qué fue en los Estados Unidos?
El dirigente Peter J. Mac Guire había propuesto en 1882 en un mitin de la Central Labor Union, de Nueva York, celebrar el primer lunes de septiembre como “Fiesta de los que trabajan”.
Así nació el Labor Day norteamericano, que se celebró el lunes 5 de septiembre de 1882 por primera vez con un desfile, concierto y picnic.
Desde entonces, y más aún luego de los sucesos de Chicago, el sindicalismo oficial de los EE.UU. con apoyo del Gobierno, celebra esa “fiesta” cada primer lunes de septiembre y ayuda con celo inigualable a los patrones para que millones de trabajadores se olviden del real sentido del 1º de mayo, y hasta de la fecha misma.
Pero no podrán borrar sobre su propio territorio, ni sobre toda la faz de la Tierra, la sombra oscilante de los ahorcados de Chicago.
Y ya entrada la noche y todo oscuro en el corredor de la cárcel pintada de cal verdosa, por sobre el paso de los guardias con la escopeta al hombro, por sobre el voceo y risas de carceleros y periodistas, mezclado de vez en cuando a un repique de llaves, por sobre el golpeteo incesante del telégrafo que el "Sun" de Nueva York tenía establecido en el mismo corredor... por sobre el silencio que encima de todos esos ruidos se cernía, oíanse los últimos martillazos del carpintero en el cadalso. Al fin del corredor se levantaba el cadalso.
-Oh, las cuerdas son buenas: ya las probó el alcaide.
El verdugo habla, escondido en la garita del fondo, de las cuerdas que sujetan el pestillo de la trampa.
-La trampa está firme, a unos diez pies del suelo... No; los maderos de horca no son nuevos; los han pintado de ocre para que parezcan bien en esta ocasión; porque todo ha de estar decente, muy decente...
-Sí, la milicia está a mano; y a la cárcel no se dejará acercar a nadie... De veras que Lingg era hermoso...
Risas, tabaco, brandy, humo que ahoga en sus celdas a los reos despiertos. En el aire espeso y húmedo chisporrotean, cocean, bloquean, las luces eléctricas. Inmóvil sobre la baranda de las celdas, mira al cadalso un gato...
Cuando de pronto, una melodiosa voz, llena de fuerza y sentido, la voz de uno de estos hombres a quienes se supone fieras humanas, trémula primero, vibrante en seguida, pura y luego serena, como quien ya se siente libre de polvos y ataduras, resonó en la celda de Engel, que, arrebatado por el éxtasis, recitaba "El tejedor", de Heinrich Heine, como ofreciendo al cielo el espíritu, con los dos brazos en alto:
"Con los ojos secos, lúgubres, ardientes,
rechinando los dientes,
se sienta en su telar el tejedor;
¡Germania vieja, tu capuz zurcimos!
Tres maldiciones en la tela urdimos;
¡Adelante, adelante el tejedor!
Maldito el falso Dios que implora en vano
en invierno tirano
muerto de hambre el jayán en su obrador;
¡En vano fue la queja y la esperanza!
Al Dios que nos burló, guerra y venganza.
¡Adelante, adelante el tejedor!
¡Maldito el falso Rey del poderoso
cuyo pecho orgulloso
nuestra angustia mortal no conmovió!
¡El último doblón nos arrebata,
y como a perros luego el Rey nos mata!
¡Adelante, adelante el tejedor!
¡Maldito el falso Estado en que florece,
y como yedra crece
vasto y sin tasa el público baldón;
donde la tempestad la flor avienta
y el gusano con podre se sustenta!
¡Adelante, adelante el tejedor!
¡Corre, corre sin miedo, tela mía!
¡Corre bien, noche y día!
Tierra maldita, tierra sin honor,
con mano firme tu capuz zurcimos;
tres veces, tres la maldición urdimos:
¡Adelante, adelante el tejedor!'
Y rompiendo en sollozos, se dejó Engel caer sentado en su litera, hundiendo en las palmas el rostro envejecido. Muda lo había escuchado la cárcel entera, los unos como orando, los presos asomados a los barrotes, estremecidos los periodistas y los carceleros, suspenso el telégrafo, Spies a medio sentar, Parsons de pie en su celda, con los brazos abiertos, como quien va a emprender vuelo.
El alba sorprendió a Engel hablando entre sus guardas, con la palabra voluble del condenado a muerte, sobre lances curiosos de su vida de conspirador; a Spies, fortalecido por el largo sueño; a Fischer, vistiéndose sin prisa las ropas que se quitó al empezar la noche para descansar mejor; a Parsons, cuyos labios se mueven sin cesar, saltando sobre sus vestidos, después de un corto sueño histérico.
-¿Oh, Fischer, cómo puedes estar tan sereno, cuando el alcaide que ha de dar la señal de tu muerte, rojo por no llorar, pasea como una fiera de alcaidía?
-Porque -responde Fischer, clavando una mano sobre el brazo trémulo del guarda y mirándole de lleno en los ojos- creo que mi muerte ayudará a la causa con que me desposé desde que comencé mi vida, y amo más que a mi vida misma, la causa del trabajador; y porque mi sentencia es parcial, ilegal e injusta.
-Pero Engel, ahora que son las 8 de la mañana, cuando ya sólo te faltan dos horas para morir, cuando en la bondad de las caras, en el afecto de los saludos, en los maullidos lóbregos del gato, en el rastreo de las voces, y los pies, estás leyendo que la sangre se te hiela, ¿cómo no tiemblas, Engel?
-¿Temblar porque me han vencido aquéllos a quienes hubiera querido yo vencer? Este mundo no me parece justo; y yo he batallado, y batallado ahora con morir, para crear un mundo justo. ¿Qué me importa que mi muerte sea un asesinato judicial? ¿Cabe en un hombre que ha abrazado una causa tan gloriosa como la nuestra desear vivir cuando puede morir por ella? ¡No, alcaide, no quiero droga; quiero vino de Oporto! -Y uno sobre otro, se bebe tres vasos...
Spies, con las piernas cruzadas, como cuando pintaba para el "Arbeiter Zeitung" el universo dichoso, color de llama y hueso, que sucedería a esta civilización de esbirros y mastines, escribe largas cartas, las lee con calma, las pone lentamente en sus sobres, y una y otra vez deja descansar la pluma para echar al aire, reclinado en su silla, como los estudiantes alemanes, bocanadas y aros de humo.
¡Oh Patria, raíz de la vida, que aun a los que te niegan por el amor más vasto a la Humanidad, acudes y confortas, como aire y como luz por mil medios sutiles! "Sí, alcaide -dice Spies-, beberé un vaso de vino del Rin".
Fischer, cuando el silencio comenzó a ser angustioso, en aquel instante en que en las ejecuciones como en los banquetes todos los concurrentes callan a la vez como ante solemne aparición, prorrumpió iluminada la faz por venturosa sonrisa, en las estrofas de "La Marsellesa" que cantó con la cara vuelta al cielo...
Parsons, a grandes pasos mide el cuarto..., vuélvese hacia la reja..., gesticula, argumenta, sacude el puño alzado, y la palabra alborotada, al dar contra los labios, se le extingue como en la arena movediza se confunden y perecen las olas.
Llenaba de fuego el sol las celdas de los cuatro reos, cuando el ruido improviso, los pasos rápidos, el cuchicheo ominoso, el alcaide y los carceleros que aparecen a sus rejas, el color de la sangre que sin causa visible enciende la atmósfera, les anuncian lo que oyen sin inmutarse, ¡que es aquélla la hora!
Salen de sus celdas al pasadizo angosto. "¿Bien?". "¡Bien!". Se dan la mano, sonríen, crecen: "Vamos".
El médico les había dado estimulantes. A Spies y a Fischer les trajeron vestidos nuevos; Engel no quiere quitarse sus pantuflas de estambre. Les leen la sentencia a cada uno en su celda; les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero; les echan por sobre la cabeza, como la túnica de los catecúmenos cristianos, una mortaja blanca; abajo, la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso, ¡como en un teatro!
Ya vienen por el pasadizo de las celdas, a cuyo remate se levanta la horca; delante va el alcaide, lívido; al lado de cada reo marcha un corchete. Spies va a paso grave, desgarradores los ojos azules, hacia atrás el cabello bien peinado, blanco como su misma mortaja, magnífica la frente; Fischer le sigue, robusto y poderoso, enseñándose por el cuello la sangre pujante, realzados por el sudario los fornidos miembros.
Engel anda detrás a la manera de quien va a una casa amiga, sacudiéndose el sayón incómodo con los talones. Parsons, como si no tuviese miedo a morir, fiero, determinado, cierra la procesión a paso vivo. Acaba el corredor, y ponen el pie en la trampa; las cuerdas colgantes, las cabezas erizadas, las cuatro mortajas.
Plegaria es el rostro de Spies; el de Fischer, firmeza; el de Parsons, orgullo rabioso; a Engel, que hace reír con un chiste a su corchete, se le ha hundido la cabeza en la espalda. Les atan las piernas, al uno tras el otro, con una correa. A Spies el primero, a Fischer, a Engel, a Parsons; les echan sobre la cabeza, como el apagavelas sobre las bujías, las cuatro caperuzas.
Y resuena la voz de Spies, mientras está cubriendo la cabeza de sus compañeros, con un acento que a los que le oyen les entra en las carnes; "La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora". Fischer dice, mientras el vigilante atiende a Engel: "Este es el momento más feliz de mi vida".
"¡Hurra por la anarquía!", dice Engel, que había estado moviendo bajo el sudario las manos amarradas hacia el alcaide. "Hombres y mujeres de mi querida América...", empieza a decir Parsons... Una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen a la vez en el aire, dando vueltas y chocando.
Parsons ha muerto al caer, gira de prisa, y cesa; Fischer se balancea, retiembla, quiere zafar del nudo el cuello entero, estira y encoge las piernas, muere; Engel se mece en su sayón flotante, le sube y baja el pecho como una marejada, y se ahoga; Spies, en danza espantable, cuelga girando como un saco de muecas, se encorva, se alza de lado, se da en la frente con las rodillas, sube una pierna, extiende las dos, sacude los brazos, tamborilea; y al fin expira, rota la nuca hacia adelante, saludando con la cabeza a los espectadores”.
Epílogo
Los funerales de los que enseguida se empezó a llamar "Mártires de Chicago" se efectuaron el día 12 de noviembre de 1887. El ataúd de Spies iba oculto bajo las coronas; el de Parsons, escoltado por 14 obreros que llevaban una corona simbólica cada uno; el de Fischer, adornado con guirnaldas de lirio y clavelinas; los de Engel y Lingg (junto de nuevo a sus compañeros), envueltos en banderas rojas.
Las viudas y los deudos, de riguroso luto, y encabezando el cortejo un veterano de la guerra civil, con la bandera de los Estados Unidos. 25.000 personas asistieron a las exequias y otras 250.000 flanquearon el recorrido. Durante días las casas obreras de Chicago exhibieron una flor de seda roja clavada a su puerta en señal de duelo.
En 1893, un nuevo gobernador de Illinois, John Atgeld, accedió a que se revisara el proceso. Las diligencias practicadas por el juez Eberhardt entonces establecieron que los ahorcados no habían cometido ningún crimen y que “habían sido víctimas inocentes de un error judicial”.
Schwab, Fielden y Neebe fueron puestos en libertad. La hermana del testigo Waller demostró al juez que todo lo dicho por él era falso y cómo se había comprado su testimonio; se recogieron declaraciones contra el capitán Bonfield, que había manifestado: “Dénme unos tres mil de esos anarquistas y yo sé lo que voy a hacer con ellos”.
Se probó cómo el procurador especial Rice dispuso la integración espúrea del Jurado y otros delitos semejantes. Pero ya era demasiado tarde. Aquellos inocentes, “víctimas de un error judicial”, estaban muertos.
¿Y del Día de los Trabajadores.., del 1° de mayo..., qué fue en los Estados Unidos?
El dirigente Peter J. Mac Guire había propuesto en 1882 en un mitin de la Central Labor Union, de Nueva York, celebrar el primer lunes de septiembre como “Fiesta de los que trabajan”.
Así nació el Labor Day norteamericano, que se celebró el lunes 5 de septiembre de 1882 por primera vez con un desfile, concierto y picnic.
Desde entonces, y más aún luego de los sucesos de Chicago, el sindicalismo oficial de los EE.UU. con apoyo del Gobierno, celebra esa “fiesta” cada primer lunes de septiembre y ayuda con celo inigualable a los patrones para que millones de trabajadores se olviden del real sentido del 1º de mayo, y hasta de la fecha misma.
Pero no podrán borrar sobre su propio territorio, ni sobre toda la faz de la Tierra, la sombra oscilante de los ahorcados de Chicago.
miércoles, abril 11, 2012
El encanto de la rebeldía
"La Patagonia Rebelde", un modo de revisar la historia argentina. También, un camino para la reflexión. Todo, desde esa preciosa matriz propuesta por Osvaldo Bayer.
Más:
Los detalles de la película, en IMDB.
jueves, marzo 22, 2012
Abrazos a la educación
Arriba, el trailer (versiòn en español) de la pelìcula Los chicos del coro (Les choristes, el tìtulo original), del francés Christophe Barretier. Abajo, el trailer oficial de Escuela de Rock (School of Rock), de Richard Linklater. Dos modos de entender la mùsica. Y un mismo modo de enseñar: abrazando la profesión, más allá de formalidades.
Más:
Los detalles de Les choristes, en IMDB.
Los detalles de School of Rock, en IMDB.
jueves, febrero 09, 2012
Hasta siempre, inspirador...
Almendra, esa magia musical que tuvo a Luis Alberto Spinetta como crack fundacional, nació en el San Román, como el Misura, como un grupo de amigos. De algún modo, sin querer, El Flaco también fue nuestro inspirador.
Nota: a partir de 2012, la Supercopa San Román comenzará a llamarse Supercopa Luis Alberto Spinetta.
domingo, enero 22, 2012
Martí, el prócer, el poeta

Escribe Ogsmande Lescayllers -abogado, politólogo, escritor- sobre José Martí: "En La Habana, Cuba, entonces provincia española de ultramar, nació, el 28 de enero de 1853, José Julián Martí Pérez. Hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia y de Leonor Pérez Cabrera, de Tenerife, islas canarias. Su porte era pequeño, como el de las islas y su estatura intelectual y humana, que fue la masa que formó su hombradía, era continental, con galanura de universo.
Fue un español en regla, por ambas líneas, pero la brisa cuando pleitea con el viento, tiende a hacerse tormenta. De esa lucha sin frenos, nació el martirologio de José Martí, el amador de España, que esta nunca quiso tener en cuenta, porque por encima del gran hombre que hacía tribunas y abría caminos de verdades, los españoles miraban temerosos al enemigo, nada más lejos de la realidad que eso, pues, lo único cierto que movía a aquel hombre, para desdén de España, era que no quería la esclavitud de su pueblo y así lo hizo saber abiertamente, desde su primera juventud, apenas casi un niño, a quien correspondía.
Todavía hoy, se tiene en estas tierras que amo, como en olvido, a este coloso del pensamiento, de las letras, la política, el arte, la pedagogía y la filosofía. Fue el poeta que abrió, con nuevos giros y tonalidades, antes que Rubén Darío, el camino al movimiento modernista. Pero Martí fue más que un modernista, fue un visionario de su tiempo y un iluminador del futuro, que nos llega hasta hoy casi con la misma frescura y omnipresencia de entonces."

Escribía José Martí. Y su poesía decía, retrataba y también indagaba. Como la que sigue:
Cuba nos une...
Cuba nos une en extranjero suelo,
Auras de Cuba nuestro amor desea:
Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo,
Cuba en tu libro mi palabra sea.
El es, ahora, El Apostol para el cubano que camina cada rincón de la isla. Para el médico destacado y celebrado en el exterior y para el hombre ese que maneja el bici taxi y termina el día con los músculos hechos trapo. Y Martí también resulta omnipresente por los caminos de Cuba. Desde el Mar Caribe que abraza a Varadero hasta el último rincón de los recuerdos que ofrece Trinidad.

El significado de Martí para los cubanos excede la de ese prócer que se posa por sus calles, sus avenidas, sus plazas. Su presencia está en las palabras, en lo cotidiano, en el legado.
Lo que sigue lo escribió Carlos Rodríguez Almaguer, autor de "José Martí: por los caminos de la vida nueva":
"Los que participábamos en la clausura de la primera Conferencia Internacional 'José Martí: Por el equilibrio del mundo', aquel 29 de enero de 2003 en el Palacio de las Convenciones de La Habana, recordaremos siempre la pregunta con que Fidel comenzó su discurso: '¿Qué significa Martí para los cubanos?' Y recordaremos aún más la respuesta que, luego de analizar un párrafo del texto martiano El presidio político en Cuba, sobre la existencia de dios en la idea del bien y la lágrima como fuente de sentimiento eterno, dio el Comandante a su propia pregunta: “Para nosotros los cubanos, José Martí es la idea del bien que él describió”.
Conocida es para todos la máxima legada por el Maestro en su artículo Maestros Ambulantes, publicado en Guatemala, donde nos dice que 'Ser culto es el único modo de ser libre', pero no siempre recordamos la oración anterior que constituye otra máxima de vida y en la cual nos revela que “Ser bueno es el único modo de ser dichoso”. Profundizar en el estudio y significación de estas dos verdades esenciales, más allá de una repetición cómoda y superficial que termina por convertir cualquier evangelio en mera consigna, bastaría para contribuir de manera eficaz a la formación de mejores seres humanos. Y en esto es bueno dejar sentado que cuando nos referimos a esa formación no estamos hablando solamente de las nuevas generaciones, sino de todos los hombres y mujeres que vivimos estos tiempos que él mismo llamaría 'de reenquiciamiento y remolde', porque a fuerza de destruir el medioambiente, de fabricar bombas y armas de destrucción cada vez más sofisticados y de ensayar a escala universal la enajenación de los hombres hasta hacerlos besar y bendecir la daga que los degüella, no le va quedando mucho tiempo de rectificación a nuestra desdichada especie.
Que cualquier idea por elevada y noble que sea tendrá en la práctica únicamente el valor que sean capaces de darle, en sentimientos, palabras y hechos, aquellos que dicen defenderla, no hace falta repetirlo; que ninguna doctrina política, filosófica, ideológica o religiosa sobrevive en la práctica social más allá del punto en que sus sacerdotes le deshonran el templo, es una verdad vieja; que a la patria se le honra tanto con la vida pública como con la privada, es algo conocido; que cualquier obra de amor, como lo ha sido la Revolución martiana de 1959, ha tenido siempre muchos enemigos, no es tampoco nuevo; y que los hombres somos el resultado de nosotros mismos, también lo conocemos.
Cuba tiene, en sus poco más de dos siglos de forja de la nación, una cantidad enorme de paradigmas, en proporción, no solo al tiempo histórico, sino también a su espacio geográfico. Nadie podrá negar que, desde los inicios, fue el seguir a determinados paradigmas universales, continentales o regionales, lo que inspiró a nuestros padres fundadores en su labor primigenia. Luego, cuando con sus sacrificios en los cadalsos, en las prisiones y en los destierros, los hombres de pluma y de palabra se fueron convirtiendo ellos mismos, acaso sin saberlo ni pretenderlo, en los primeros paradigmas de la incipiente cubanía, entonces comenzamos a nacer como pueblo y como nación, pues ellos se habían puesto de semillas para que germinara el sentimiento que daría 'luego a los generales ejércitos para sus batallas'.
El referente histórico se convirtió para José Martí en arma principal de toda su actividad política, ideológica y sociocultural. Poniendo por delante el reflejo de las mejores vidas de aquellos que veían más allá de donde alcanzaba su bolsillo y veían los intereses de la patria; de esos que, puestos de pie sobre el yugo miserable de la ignominia, colocaban en su frente honrada la estrella 'que lumina y mata', Martí se convierte en Apóstol no solo de la independencia de Cuba, sino de aquella a la que él mismo llamó República Moral, donde cada hombre defendiera como cosa sagrada, 'como de honor de familia', la dignidad y el decoro de cada cubano, y donde nadie permitiera nunca que se ultrajara, ni en los demás ni en sí, a la tierra sagrada donde se vino al mundo.
Cada conmemoración del 10 de octubre, cada artículo de prensa, cada carta a compañeros de lucha, a amigos íntimos, a familiares, iría permeada de aquella idea encarnada en él de que la dignidad, el honor y la grandeza de la patria solo podría hacerse visible a través de la actitud cotidiana de sus hijos. Así, en respuesta al menosprecio y la ofensa lanzada contra los cubanos por la prensa yanqui, traza en su artículo Vindicación de Cuba, a partir de unos cuantos nombres de cubanos ilustres, el deber ser de un pueblo que apenas si existía en la diáspora de las emigraciones, donde el ejercicio de la libertad le permitía al cubano el despliegue de sus poderosas facultades, pues la otra parte, era llaga adolorida que padecía bajo la bota colonial de España, y cuyos mejores hijos morían asesinados o tuberculosos en las prisiones africanas.
Martí, como haría Fidel un siglo después, no solo nos enseñó el pueblo que éramos, sino que nos dibujó en el horizonte el pueblo que debíamos y podíamos llegar a ser, aún cuando tanto ellos como nosotros sabemos por la historia que nunca han logrado los pueblos empinarse hasta el punto que les ha sido trazado por sus hombres magnos, pero nadie se atrevería a negar que cuanto han crecido lo deben al empeño colectivo puesto en querer alcanzar esos pináculos. Ese horizonte, en tanto utopía, sirve sobre todo—como dijera un sabio americano—para eso, para caminar. Cómo si no, explicaríamos el milagro de que un pequeño país como Cuba, insular, con mínimos recursos naturales, sobre la base material de una economía renqueante por diversos motivos, entre ellos ese odioso monumento a la impotencia imperial que es lo que resultan al cabo el bloqueo y la guerra económica yanqui, pudiera alcanzar en el brevísimo plazo de cincuenta años, con hechos y realizaciones concretas, los beneficios que ha alcanzado la Revolución para los cubanos y para los pobres del mundo con quienes echó su suerte. Cómo explicar la conducta de nuestros combatientes en África, de nuestros maestros en Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador; de nuestros médicos en medio mundo, sobre todo en aquellos lugares donde la filantropía de otros demuestra su inferioridad con respecto a la solidaridad promovida desde siempre por la Cuba Martiana, como está ocurriendo ahora mismo en el combate a muerte entre el humanismo más puro y la epidemia más terrible que se libra en las dolorosas tierras haitianas.
A ese Martí Maestro, vivo y vivificador, es al que debemos buscar y enseñar los que queremos a Cuba, a América y a la Humanidad, para que nos sirva de alimento al alma y de sostén al cuerpo en estos tiempos tristes y definitivos donde resalta por contraste terrible aquella verdad tremenda contra la cual cada uno deberá medir sus actos: 'En la arena de la vida luchan encarnizadamente el bien y el mal. Hay en el hombre cantidad de bien suficiente para vencer: ¡Vergüenza y baldón para el vencido!'"
Más:
La página de José Martí, acá.
Post publicado desde La Habana, Cuba.
sábado, enero 21, 2012
El muro y los muros
jueves, enero 19, 2012
Cuba, esa música
martes, enero 10, 2012
El Caribe de Gabo

Por Gabriel García Márquez*
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la fantasía es "una facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes". Es difícil concebir una definición más pobre y confusa que esa primera acepción. En su segunda acepción dice que es una "ficción, cuento o novela, o pensamiento elevado o ingenioso", lo cual no hace sino infundir mayor desconcierto en el ya creado por la definición inicial.
De la palabra imaginación, el mismo diccionario dice que es "aprensión falsa de una cosa que no hay en la realidad o no tiene fundamento". Por su parte, don Joan Corominas, ese gran detective de las palabras castellanas -cuya lengua materna no era por cierto el castellano sino el catalán- estableció que la fantasía e imaginación tienen el mismo origen, y que en última instancia puede decirse sin mucho esfuerzo que son la misma cosa.
Uno de mis mayores defectos intelectuales es que nunca he logrado entender lo que quieren decir los diccionarios y menos que cualquier otro el terrible esperpento represivo de la Academia de la Lengua. Por una vez que he tenido curiosidad de volver a él, para establecer las diferencias entre fantasía e imaginación, me encuentro con la desgracia de que sus definiciones no sólo son muy poco comprensibles, sino que además están al revés. Quiero decir que, según yo entiendo, la fantasía es la que no tiene nada que ver con la realidad del mundo en que vivimos: es una pura invención fantástica, un infundio, y por cierto, de un gusto poco recomendable en las bellas artes, como muy bien lo entendió el que puso el nombre al chaleco de fantasía. Por muy fantástica que sea la concepción de que un hombre amanezca convertido en un gigantesco insecto, a nadie se le ocurriría decir que la fantasía sea la virtud creativa de Franz Kafka, y en cambio no cabe duda de que fue el recurso primordial de Walt Disney. Por el contrario, y al revés de lo que dice el diccionario, pienso que la imaginación es una facultad especial que tienen los artistas para crear una realidad nueva a partir de la realidad en que viven. Que, por lo demás, es la única creación artística que me parece válida. Hablemos, pues, de la imaginación en la creación artística en América Latina, y dejemos la fantasía para uso exclusivo de los malos gobiernos.
I. Es difícil el problema de que nos crean
En América Latina y el Caribe, los artistas han tenido que inventar muy poco, y tal vez su problema ha sido el contrario: hacer creíble su realidad. Siempre fue así desde nuestros orígenes históricos, hasta el punto de que no hay en nuestra literatura escritores menos creíbles y al mismo tiempo más apegados a la realidad que nuestros cronistas de Indias. También ellos -para decirlo con un lugar común irremplazable- se encontraron con que la realidad iba más lejos que la imaginación. El diario de Cristóbal Colón es la pieza más antigua de esa literatura. Empezando porque no se sabe a ciencia cierta si el texto existió en la realidad, puesto que la versión que conocemos fue transcrita por el padre Las Casas de unos originales que dijo haber conocido. En todo caso, esa versión es apenas un reflejo infiel de los asombrosos recursos de imaginación a que tuvo que apelar Cristóbal Colón para que los reyes católicos le creyeran la grandeza de sus descubrimientos. Colón dice que las gentes que salieron a recibirlo el 12 de octubre de 1492 "estaban como sus madres los parieron". Otros cronistas coinciden con él en que los caribes, como era natural en un trópico todavía a salvo de la moral cristiana, andaban desnudos. Sin embargo, los ejemplares escogidos que llevó Colón al palacio real de Barcelona estaban ataviados con hojas de palmeras pintadas y plumas y collares de dientes y garras de animales raros. La explicación parece simple: el primer viaje de Colón, al revés de sus sueños, fue un desastre económico. Apenas si encontró el oro prometido, perdió la mayor parte de sus naves, y no pudo llevar de regreso ninguna prueba tangible del valor enorme de sus descubrimientos, ni nada que justificara los gastos de su aventura y la conveniencia de continuarla. Vestir a sus cautivos como lo hizo fue un truco convincente de publicidad. El simple testimonio oral no hubiera bastado, un siglo después de que Marco Polo había regresado de China con realidades tan novedosas e inequívocas como los espaguetis y los gusanos de seda, y como lo habían sido la pólvora y la brújula. Toda nuestra historia, desde el descubrimiento, se ha distinguido por la dificultad de hacerla creer. Uno de mis libros favoritos de siempre ha sido El primer viaje en torno del globo del italiano Antonio Pigafetta, que acompañó a Magallanes en su expedición alrededor del mundo. Pigafetta dice que vio en el Brasil unos pájaros que no tenían colas, otros que no hacían nidos porque no tenían patas, pero cuyas hembras ponían y empollaban sus huevos en la espalda del macho y en medio del mar, y otros que sólo se alimentaban de los excrementos de sus semejantes. Dice que vio cerdos con el ombligo en la espalda y unos pájaros grandes cuyos picos parecían una cuchara, pero carecían de lengua. También habló de un animal que tenía cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y cola y relincho de caballo. Fue Pigafetta quien contó la historia de cómo encontraron al primer gigante de la Patagonia, y de cómo éste se desmayó cuando vio su propia cara reflejada en un espejo que le pusieron enfrente.
II. Las aventuras de los que creyeron
La leyenda del Dorado es sin duda la más bella, la más extraña y decisiva de nuestra historia. Buscando ese territorio fantástico, Gonzalo Jiménez de Quesada conquistó casi la mitad del territorio de lo que hoy es Colombia, y Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas. Pero lo más fantástico es que lo descubrió al derecho -es decir, navegando de las cabeceras hasta la desembocadura-, que es el sentido contrario en que se descubren los ríos. El Dorado, como el tesoro de Cuauhtémoc, siguió siendo un enigma para siempre. Como lo siguieron siendo las once mil llamas cargadas cada una con cien libras de oro, que fueron despachadas desde el Cuzco para pagar el rescate de Atahualpa, y que nunca llegaron a su destino. La realidad fue otra vez más lejos hace menos de un siglo, cuando una misión alemana encargada de elaborar el proyecto de construcción de un ferrocarril trans-oceánico en el istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era viable, pero con una condición: que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal muy difícil de conseguir en la región, sino que se hicieran de oro. Tanta credulidad de los conquistadores sólo era comprensible después de la fiebre metafísica de la Edad Media, y del delirio literario de las novelas de caballería. Sólo así se explica la desmesurada aventura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que necesitó ocho años para llegar desde España a México a través de todo lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, en una expedición cuyos miembros se comieron unos a otros, hasta que sólo quedaron cinco de los 600 originales. El incentivo de Cabeza de Vaca, al parecer, no era la búsqueda del Dorado, sino algo más noble y poético: la fuente de la eterna juventud.
Acostumbrado a unas novelas donde había ungüentos para pegarles las cabezas cortadas a los caballos, Gonzalo Pizarro no podía dudar cuando le contaron en Quito, en el siglo XVI, que muy cerca de allí había un reino con tres mil artesanos dedicados a fabricar muebles de oro, y en cuyo palacio real había una escalera de oro macizo, y estaba custodiado por leones con cadenas de oro. ¡Leones en los Andes! A Balboa le contaron un cuento semejante en Santa María del Darién, y descubrió el Océano Pacífico. Gonzalo Pizarro no descubrió nada especial, pero el tamaño de su credulidad puede medirse por la expedición que armó para buscar el reino inverosímil: 300 españoles, 4000 indios, 150 caballos y más de mil perros amaestrados en la caza de seres humanos.

III. Una realidad que no cabe en el idioma
Un problema muy serio que nuestra realidad desmesurada plantea a la literatura, es el de la insuficiencia de palabras. Cuando nosotros hablamos de un río, lo más lejos que puede llegar un lector europeo es a imaginarse algo tan grande como el Danubio, que tiene 2,790 km. Es difícil que se imagine si no se le describe, la realidad del Amazonas, que tiene 5,500 km. de longitud. Frente a Belén del Pará no se alcanza a ver la otra orilla, y es más ancho que el mar Báltico. Cuando nosotros escribimos la palabra tempestad, los europeos piensan en relámpagos y truenos, pero no es fácil que estén concibiendo el mismo fenómeno que nosotros queremos representar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la palabra lluvia. En la cordillera de los Andes, según la descripción que hizo para los franceses otro francés llamado Javier Marimier, hay tempestades que pueden durar hasta cinco meses. "Quienes no hayan visto esas tormentas -dice- no podrán formarse una idea de la violencia con que se desarrollan. Durante horas enteras los relámpagos se suceden rápidamente a manera de cascadas de sangre y la atmósfera tiembla bajo la sacudida continua de los truenos, cuyos estampidos repercuten en la inmensidad de la montaña". La descripción está muy lejos de ser una obra maestra, pero bastaría para estremecer de horror al europeo menos crédulo.
De modo que sería necesario crear todo un sistema de palabras nuevas para el tamaño de nuestra realidad. Los ejemplos de esa necesidad son interminables. F.W. Up de Graff, un explorador holandés que recorrió el alto Amazonas a principios de siglo, dice que encontró un arroyo de agua hirviendo donde se hacían huevos duros en cinco minutos, y que había pasado por una región donde no se podía hablar en voz alta porque se desataban aguaceros torrenciales. En algún lugar de la costa de Colombia yo vi a un hombre rezar una oración secreta frente a una vaca que tenía gusanos en la oreja, y vi caer los gusanos muertos mientras transcurría la oración. Aquel hombre aseguraba que podía hacer la misma cura a distancia, siempre que le hicieran la descripción del animal y le indicaran el lugar en que se encontraba. El 8 de mayo de 1902, el volcán Mont Pelé, en la isla Martinica, destruyó en pocos minutos el puerto Saint Pierre y mató y sepultó en lava a la totalidad de sus 30.000 habitantes. Salvo uno: Ludger Sylvaris, el único preso de la población, que fue protegido por la estructura invulnerable de la celda individual que le habían construido para que no pudiera escapar.
Sólo en México habría que escribir muchos volúmenes para expresar su realidad increíble. Después de casi 20 años de estar aquí, yo podría pasar todavía horas enteras, como lo he hecho tantas veces, contemplando una vasija de frijoles saltarines. Racionalistas benévolos me han explicado que su movilidad se debe a una larva viva que tienen dentro, pero la explicación me parece pobre: lo maravilloso no es que los frijoles se muevan porque tengan larva dentro, sino que tengan una larva dentro para que puedan moverse. Otra de las extrañas experiencias de mi vida fue mi primer encuentro con el ajolote (axólotl). Julio Cortázar cuenta, en uno de sus relatos, que conoció el ajolote en el Jardín des Plantes de París, un día en que quiso ver los leones. Al pasar frente a los acuarios -cuenta Cortázar- "soslayé los peces vulgares hasta dar de pronto con el axólotl". Y concluye: "Me quedé mirándoles por una hora, y salí, incapaz de otra cosa". A mí me sucedió lo mismo, en Pátzcuaro, sólo que no lo contemplé por una hora sino por una tarde entera, y volví varias veces. Pero había allí algo que me impresionó más que el animal mismo, y era el letrero clavado en la puerta de la casa: "Se vende jarabe de Ajolote".
IV. El Caribe: centro de gravedad de lo increíble
Esa realidad increíble alcanza su densidad máxima en el Caribe, que, en rigor, se extiende (por el norte) hasta el sur de los Estados Unidos, y por el sur hasta el Brasil. No se piense que es un delirio expansionista. No: es que el Caribe no es sólo un área geográfica, como por supuesto lo creen los geógrafos, sino un área cultural muy homogénea.
En el Caribe, a los elementos originales de las creencias primarias y concepciones mágicas anteriores al descubrimiento se sumó la profusa variedad de culturas que confluyeron en los años siguientes en un sincretismo mágico cuyo interés artístico y cuya propia fecundidad artística son inagotables. La contribución africana fue forzosa e indignante, pero afortunada. En esa encrucijada del mundo, se forjó un sentido de libertad sin término, una realidad sin Dios ni ley, donde cada quien sintió que le era posible hacer lo que quería sin límites de ninguna clase: y los bandoleros amanecían convertidos en reyes, los prófugos en almirantes, las prostitutas en gobernadoras. Y también lo contrario.
Yo nací y crecí en el Caribe. Lo conozco país por país, isla por isla, y tal vez de allí provenga mi frustración de que nunca se me ha ocurrido nada ni he podido hacer nada que sea más asombroso que la realidad. Lo más lejos que he podido llegar es a trasponerla con recursos poéticos, pero no hay una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su origen en un hecho real. Una de esas trasposiciones es el estigma de la cola de cerdo que tanto inquietaba a la estirpe de los Buendía en Cien años de soledad. Yo hubiera podido recurrir a otra imagen cualquiera, pero pensé que el temor al nacimiento de un hijo con cola de cerdo era la que menos probabilidades tenía de coincidir con la realidad. Sin embargo, tan pronto como la novela empezó a ser conocida, surgieron en distintos lugares de las Américas las confesiones de hombres y mujeres que tenían algo semejante a una cola de cerdo. En Barranquilla, un joven se mostró en los periódicos: había nacido y crecido con aquella cola, pero nunca lo había revelado, hasta que leyó Cien años de soledad. Su explicación era más asombrosa que su cola: "Nunca quise decir que la tenía porque me daba vergüenza", dijo. "Pero ahora, leyendo la novela y oyendo a la gente que la ha leído, me he dado cuenta de que es una cosa natural." Poco después, un lector me mandó el recorte de la foto de una niña de Seúl, capital de Corea del Sur, que nació con una cola de cerdo. Al contrario de lo que yo pensaba cuando escribí la novela, a la niña de Seúl le cortaron la cola y sobrevivió. Acompaño esa foto a esta ponencia, como homenaje a los racionalistas incrédulos que forman parte de la concurrencia.
Sin embargo, mi experiencia de escritor más difícil fue la preparación de El otoño del patriarca. Durante casi 10 años leí todo lo que me fue posible sobre los dictadores de América Latina, y en especial del Caribe, con el propósito de que el libro que pensaba escribir se pareciera lo menos posible a la realidad. Cada paso era una desilusión. La intuición de Juan Vicente Gómez era mucho más penetrante que una verdadera facultad adivinatoria. El doctor Duvalier, en Haití, había hecho exterminar los perros negros en el país porque uno de sus enemigos, tratando de escapar del tirano, se había escabullido de su condición humana y se había convertido en perro negro. El doctor Francia, cuyo prestigio de filósofo era tan extenso que mereció un estudio de Carlyle, cerró a la república del Paraguay como si fuera una casa, y sólo dejó abierta una ventana para que entrara el correo. Nuestro Antonio López de Santana enterró su propia pierna en funerales espléndidos. La mano cortada de Lope de Aguirre navegó río abajo durante varios días, y quienes la veían pasar se estremecían de horror, pensando que aun en aquel estado aquella mano asesina podía blandir un puñal. Anastasio Somoza García, padre del último dictador nicaragüense, tenía en el patio de su casa un jardín zoológico con jaulas de dos compartimientos: en uno estaban encerradas las fieras, y en el otro, separado apenas por una reja de hierro, estaban sus enemigos políticos. Maximiliano Hernández Martínez, de El Salvador, hizo forrar con papel rojo todo el alumbrado público del país para combatir una epidemia de sarampión, y había inventado un péndulo que ponía sobre los alimentos antes de comer para averiguar si no estaban envenenados. La estatua de Morazán que aún existe en Tegucigalpa es en realidad del mariscal Ney: la comisión oficial que viajó a Londres a buscarla, resolvió que era más barato comprar esa estatua olvidada en un depósito, que mandar a hacer una auténtica de Morazán.
En síntesis, los escritores de América Latina y el Caribe tenemos que reconocer, con la mano en el corazón, que la realidad es mejor escritor que nosotros. Nuestro destino, y tal vez nuestra gloria, es tratar de imitarla con humildad, y lo mejor que nos sea posible.
*Texto publicado bajo el título "Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe" en Voces. Arte y literatura. San Francisco, California. Marzo de 1998. Número 2.
///
Post publicado desde algún rincón del Caribe. En la televisión, los canales de la región mostraban desde Nicaragua la asunción como presidente reelecto de Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. A su lado, Hugo Chavez -el lìder venezolano- lo aplaudía y le ofrecía la más ancha de sus sonrisas.
Imágenes: by Lorena Delgado & Waldemar Iglesias.
lunes, diciembre 12, 2011
Caminos de la belleza
Jaime Sabines, Octavio Paz. Distintos recorridos de la poesía, esos caminos de la belleza.
martes, diciembre 06, 2011
Adiós querido Doctor

De repente, un domingo se hace velorio de una ciudad, de un país, de un deporte. La noticia sucede y se hace un golpe en la cabeza de los que lo quieren, de los que lo abrazaron, de los tantos y tantos que lo vieron jugar por los rincones del mundo: Sócrates -el Doctor, el crack que defendía como pocos el carácter lúdico del fútbol y el militante de las causas de los postergados- dejó de existir bajo el cielo de ese país al que representó y adoró, Brasil. El homenaje sucedió en simultáneo con la despedida: en cada estadio donde el Brasileirao se estaba disputando hubo un minuto de silencio y aplausos reverenciales; en Ribeirao Preto -a 280 kilómetros de San Pablo- los más cercanos y muchos admiradores lloraban su adiós y recordaron a sus modos su recorrido épico y su compromiso más allá del verde césped. En Florencia, esa ciudad que también lo tuvo como orgullo y como elegante mediocampista, sucedió lo mismo. También allí, en el estadio Artemio Franchi, una bandera de la Curva Fiesole sostenía: "Il Dottore vola in cielo a fare un tacco da Dio" (El Doctor vuela al cielo para hacerle un taco a Dios").
En el cementerio Bom Pastor, había caras de todos los orígenes: amigos del futbolista destacado, chicos de favela, compañeros universitarios de su carrera de médico, vecinos respetuosos, fanáticos en silencio inevitable, familiares cercanos y no tanto. "Todo el mundo sabe la importancia de Sócrates para el fútbol y para el país", dijo Raí -su hermano, figura del San Pablo en días felices- y recordó la condición de luchador inquebrantable contra la dictadura sucedida en Brasil. Habló de aquellos tiempos de militancia de un Sócrates que se animaba a protestar y a decir en los días bravos en los que el poder del gobierno de facto dictaba normas y obligaba a silencios. Cerca de Raí estaba Walter Casagrande, ex delantero del Corinthians y del seleccionado canarinho, actual comentarista de la TV Globo. Lucía roto. Dijo cuatro palabras entre sollozos: "Se fue mi superhéroe". Ese mediocampista que parecía capaz de todo generaba ese tipo de adhesiones y de sensaciones.
Lo escribió Ronaldo, otro crack de la misma tierra, en su cuenta de Twitter, apenas enterado de la noticia: "O dia começou triste. Descanse em paz Dr. Sócrates..." ("El dìa comenzó triste. Descanse en paz, Dr. Sócrates..."). El resto del dolor lo dijo callando. La presidenta Dilma Roussef le puso palabras al lamento de todos: "Brasil ha perdido a uno de sus hijos más queridos: el doctor Sócrates". En su comunicado oficial destacó la "genialidad en el campo de juego y el compromiso político y su preocupación con el pueblo de nuestro país". Lula da Silva -el inmenso líder latinoamericano, el hincha del Corinthians- expresó sobre el hombre que se fue de este mundo después de 57 años: "Se va un ejemplo de ciudadanía, inteligencia y conciencia política. Se va también un amigo". Y agregó: "Su contribución al Corinthians, al fútbol y a la sociedad brasileña jamás será olvidada. Por todo eso, Gracias Doctor".
El estadio Pacaembú, el último domingo, vivió una jornada atravesada por todas las sensaciones: el vacío, el llanto, la gratitud, el festejo contradictorio, el clásico, el respeto, el dolor, la fiesta inevitablemente dosificada. Corinthians necesitaba -y consiguió- apenas un empate en el clásico frente a Palmeiras para consagrarse en el Brasileirao por primera vez desde 2005, en aquellos tiempos de Carlitos Tevez ídolo del Timao. En las tribunas, el adiós a Sócrates había modificado el escenario de la inminencia de otra vuelta olímpica. Las banderas contaban de qué se trataba la jornada: "Obrigado Doutor" ("Gracias Doctor") decían por cada costado del estadio. El crack que tanto habían querido y que tan grande los había hecho ya no estaba. Hubo silencio y aplauso unánime para evocarlo.
Escribió Diana Renée, de la agencia DPA, en una necrológica que tituló con unas pocas palabras que cuentan a Sócrates ("Un intelectual y artista del fútbol"): "Fue durante dos décadas uno de los símbolos de una de las eras doradas de la selección brasileña, cuyo estilo alegre y ofensivo encantó el planeta, especialmente en el Mundial de España 1982. El fracaso en el intento de la 'verdeamarela' de conquistar el título en España -que se repitió en México 1986- no borró el encantamiento dejado por el equipo dirigido por Telé Santana y comandado por estrellas como Zico, Paulo Roberto Falcao y por el mismo Sócrates, que está hasta hoy considerado como uno de los mejores que ha formado Brasil en su historia". Tales Azzoni, en Terra, escribió en la despedida: "Dentro y fuera de la cancha, el ex astro brasileño de fútbol Sócrates se destacó sobre el resto. Su elegante estilo de juego y su profunda participación política le hicieron una figura única en el fútbol de Brasil, en su tiempo de jugador e incluso en la actualidad. Dejó su huella como capitán de la selección de Brasil en la Copa del Mundo de 1982, considerada por muchos como el mejor equipo que no haya ganado el certamen. Era sabida su afición a la bebida, que él reconoció públicamente y que le causó los problemas de salud que eventualmente llevaron a su fallecimiento".
Antonio Falcao brindó la armonía de sus palabras para contarlo: "Fue la antítesis del buen atleta: estaba en contra de los entrenamientos individuales o colectivos y de la abstinencia -sobre todo del sexo, alcohol, tabaco, juerga nocturna y guitarra (que tocaba). Hasta su nombre se escapaba de lo convencional: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Estudió medicina mientras jugaba, se expuso en la política y vio el binomio directivo-jugador desde la óptica de las relaciones laborales. Se entregó a la ciudadanía con ahínco, siendo intransigentemente solidario con los compañeros de profesión. Para emplear el término típico de la inútil y necia dictadura militar brasileña, Sócrates era subversivo. Aunque, desde el punto de vista estrictamente democrático, un cordial y saludable subversivo, de gran utilidad a la humanidad".
Siempre estuvo orgulloso de su mirada del mundo, de sus mensajes, esos que en tiempos de futbolista se animaba a ofrecerlos desde una vincha que se convirtió en su marca registrada. En los 80, por ejemplo, este admirador del Che Guevara fue partícipe e ideólogo de una búsqueda que asombró a su país y a su deporte: el Movimiento Democrático Corinthians, que hizo que el club paulista llevara a cabo elecciones democráticas internas. Un símbolo inequívoco del rechazo a la dictadura, que ya comenzaba a retirarse tras dos décadas en el poder. Se manifestaba de izquierda. Y de su admiración por Fidel Castro surgió el nombre de uno de sus hijos. Sobre eso, Sócrates contó alguna vez, en una entrevista para la BBC, la siguiente anécdota: "Cuando le puse a uno de mis hijos Fidel, mi madre me dijo: 'Es un nombre un poco fuerte para un niño'. Y le respondí: 'Madre, mira lo que me hiciste a mí'". Cuentan que también se podría haber llamado John, por Lennon, otro de sus personajes más apreciados.
Sus compañeros lo elegían como líder, naturalmente. Los rivales se paseaban cerca de él entre el respeto y la admiración. El diario El País, de España, consultó a varios de los que lo tuvieron enfrente. Contó Andoni Zubizarreta, arquero de España, quien lo enfrentó en el Mundial de México 1986: "Le recuerdo escuchando los himnos antes del partido con aquella cinta en el pelo que recordaba a los más desfavorecidos. Era en el estadio Jalisco justo antes de mi primer partido en un Mundial y para mí era el recuerdo del mágico Brasil que cayó contra Italia en España 82. Era el fútbol poderoso y elegante de un jugador que reunía la potencia del fútbol alemán y la sutileza del mejor brasileño. Siento que se nos ha ido un romántico del fútbol... un grande del balompié". Dino Zoff, arquero campeón del mundo con Italia a los 40 años, recalcó: "A mí me marcó un gol en el Mundial del 82... por el que recibí criticas. Sócrates era el clásico jugador que cuando chutaba metía el balón donde nunca te lo esperabas. Era una persona de bien y un jugador inteligente y con gran clase".
Su esposa Katia Bagnarelli no estuvo en el velatorio en Bom Pastor. Estaba empezando a cumplir el deseo del hombre al que acompañó hasta el último de sus minutos: Sócrates pidió que en su despedida hubiera una fiesta. Según señala el diario Folha de Sao Paulo habrá una celebración a pedido del crack que desde ahora será mito y añoranza. Allí estarán, entre muchos de sus amigos más íntimos, los músicos Raimundo Fagner y Zeca Baleiro. El primero cantará una de sus canciones más conocidas, Sorriso novo (Sonrisa nueva): "Não se pode prender uma asa de luz / Que brilha junto a toda segredo que há / E sempre viverá / Mesmo em quem não entenda / Que aquilo que viveu não se retocará" ("No se puede encender un haz de luz / Que brilla sobre todos los secretos que hay / Y que siempre vivirá / Incluso en aquellos que no entienden / que lo que se vivió no se modificará"). Esa letra nació en 1982, en aquel tiempo en el que todos querían jugar como Sócrates. Y ahora sonará de nuevo. Para siempre.
Más:
Otros detalles, en Planeta Redondo, de Clarín.
viernes, noviembre 11, 2011
Música para imaginar y reflexionar
The Beatles, Ludwig van Beethoven, Joan Manuel Serrat. El universo, las limitaciones, los caminos de la locura. La música y sus espacios para la imaginar y reflexionar.
lunes, octubre 10, 2011
El cine invita
Federico Fellini, Woody Allen, David Lynch, Eric Bress. Los sueños, el azar, las ideas, el Efecto Mariposa. Cuatro cineastas y cuatro temáticas abordadas por José Gordon, de Imaginantes. Una invitación para reflexionar.
domingo, septiembre 04, 2011
El equipo de los fusilados

Esos disparos fueron los últimos sonidos que escucharon. No hacía falta que nadie les explicara nada. Ellos -futbolistas, hombres sufridos en días de guerra- sabían por qué los mataban. Habían tenido una osadía grande: ganarle al equipo que no debía perder. En la Ucrania invadida por la Wehrmacht -las fuerzas armadas de la Alemania nazi-, los jugadores del FC Start (conformado por mayoría de futbolistas del Dinamo de Kiev) habían vencido a esos rivales que -bajo el ala protectora de Hitler- sólo conocían los encantos de las victorias fáciles.
Eduardo Galeano, desde la Vecina Orilla, los evocó: "También para los nazis, el fútbol era una cuestión de Estado. Un monumento recuerda, en Ucrania, a los jugadores del Dínamo de Kiev de 1942. En plena ocupación alemana, ellos cometieron la locura de derrotar a una selección de Hitler en el estadio local. Les habían advertido:
-Si ganan mueren.
Entraron resignados a perder, temblando de miedo y de hambre, pero no pudieron aguantarse las ganas de ser dignos".
El lugar de nacimiento de este equipo sin olvido, orgullo de su tierra y del deporte, fue una panadería. Allí se juntaban muchas personas para conseguir un trabajo que no había. Josef (o Iosif, según el idioma) Kordik, el dueño del local, era fanático del Dínamo y del fútbol. El origen alemán le había salvado la vida y el trabajo. Allí, en ese espacio que era un refugio entre bombas y hostilidades, Nikolai Trusevich -ex arquero del Dinamo- trabajaba a escondidas a cambio de cama y de comida. Josef fue el primer audaz: le propuso armar un equipo de fútbol. Nikolai le sumó su cuerpo enorme y su entusiasmo gigante: se puso a reclutar antiguos compañeros. Era el principio del Football Club Start.
El hambre no los hizo débiles. Allí estaban ellos para demostrarse y demostrar que juntos podían afrontar las adversidades más crueles. Además del arquero, había otros siete jugadores del Dínamo en el grupo: Mikhail Putistin, Ivan Kuzmenko, Makar Goncharenko, Mikhail Svyridovskiy, Fedir Tyutchev, Mykola Korotkykh y Oleksiy Klimenko. A ellos se sumaron tres integrantes del Lokomotiv Kiev: Vladimir Balakin, Mikhail Melnyk y Vasil Sukharev. Entre junio y julio de 1942 se mostraron como un equipo imbatible: vencieron a equipos de distintas reparticiones militares; los golearon y se lucieron. Fueron seis triunfos, con cuarenta goles a favor.
Ya en agosto, el día 6, derrotaron por 5-3 al Flakelf, el equipo de la Fuerza Aérea de Alemania. Era una afrenta para los representantes del Tercer Reich. Enseguida los vencidos pidieron revancha y determinaron quién iba a ser el árbitro. No podía ser de otro modo: el elegido era un integrante de las SS. El desarrollo del partido, disputado en el estadio Zenit, fue similar a como lo mostró la película "Evasión o victoria" (en la Argentina, "Escape a la victoria"), inspirada en este partido. Patadas permitidas para el equipo alemán, un gol con el arquero lesionado, infracciones de todo tipo, empujones, amenazas. A pesar de todo eso, el primer tiempo finalizó 2-1 para el equipo de la panadería de Kiev.
Lo que pasó en el entretiempo, considerando el desenlace, resulta previsible de imaginar: a los jugadores del equipo del barrendero Trusevich les explicaron que no debían ganar. El precio de la victoria era el más caro: la vida. Pero ellos -deportistas desde el alma- aceptaron pagarlo. Fueron mejores durante todo el segundo tiempo. Ya con el resultado 5-3, los ucranianos seguían brillando. Demostraban toda su superioridad en el campo de juego. Lastimaban el orgullo nazi, como aquellos peruanos de los Juegos Olímpicos de 1936, en la victoria ante Austria. Ellos -los refugiados del panadero Josef- ya sabían que ese atrevimiento traería consecuencias.
Lo que pasó después fue una tragedia en medio de la tragedia. Tras el partido, los dejaron festejar a los ucranianos. Pero averiguaron dónde se refugiaban. Y los obligaron a volver a jugar. Lo que pasó lo recordó el periodista Santiago Siguero, en el diario Marca, al cumplirse esta semana 69 años de aquel encuentro: "Esa segunda derrota fue demasiado para los alemanes, que prepararon la venganza en frío. Una semana después, el 16 de agosto, el Start volvió a ser obligado a jugar ante el Rukh (8-0). Tras el partido, la Gestapo arrestó a varios jugadores, oficialmente por pertenecer a la NKVD, el órgano represor de Joseph Stalin. En realidad, uno de ellos, Korotkykh, ya había sido detenido antes del partido del 6 de agosto y murió unas semanas después, tras ser torturado. El resto fueron enviados al campo de trabajo de Sirets, donde Klymenko, el portero Trusevich e Ivan Kuzmenko fueron ejecutados en febrero de 1943". La leyenda cuenta que Trusevich murió con el buzo de arquero puesto...
El escritor mexicano Juan Villoro, impecable hombre de las palabras y un preciso observador del fenómeno del fútbol, puso aquel hecho en su lugar. Lo describió así: "La historia del fútbol mundial incluye miles de episodios emotivos y conmovedores, pero seguramente ninguno sea tan terrible como el que protagonizaron los jugadores del Dinamo de Kiev en los años cuarenta. (...) En la muerte dieron una lección de coraje, de vida y honor, que no encuentra, por su dramatismo, otro caso similar en el mundo".
Los homenajes brotaron con el tiempo: se filmaron películas y documentales, se escribieron libros y cuentos, se erigieron monumentos, se alimentó con adjetivos la épica de aquel grupo de futbolistas. Pero hubo y hay un modo de evocarlos que es pasado, presente y futuro: los poseedores de una entrada de aquel partido de la muerte tienen derecho perpetuo a un asiento gratis cuando juegue el Dinamo. Esos ojos que todavía miran son, tal vez, el mejor tributo a ese equipo víctima del horror.
Texto publicado por el autor del Blog, en Planeta Redondo.
Cine:
El trailer de Escape a la victoria (Victory), la película inspirada en aquel partido de la muerte, sucedido durante la Segunda Guerra Mundial.
Más:
Los detalles de la película, en IMDB.
viernes, septiembre 02, 2011
Letras sobre la imaginación
Carl Jung, Juan José Millás, Julio Cortázar, Haruki Murakami. Cuatro escritores, cuatro abordajes de la imaginación a través del microprograma Imaginantes, de Televisa.
Más:
Sobre Imaginantes, en la Fundación Televisa.
lunes, agosto 08, 2011
Gabriela, el tortugo
 Me lo contó la traductora Lorena Delgado, bajo el sol tibio de Colonia, en un mediodía de paraíso:
A Valeria -su hermana- le habían regalado una tortuga. Le pusieron un nombre sin dar demasiadas vueltas: Gabriela. No era simpática como la famosa Manuelita de Pehuajó. Casi todo lo contrario. Tenía particularidades de asombro: mordía el pie de cada uno que se le cruzara en su camino de pasos lentos, desaparecía sin avisar, se metía debajo del hogar, jugaba a resucitar después de tirarse del primer piso. Locuras de una tortuga incómoda.
Le gustaban los riesgos, también: solía trepar paredes, pero su inevitable torpeza la dejaba invariablemente dada vuelta. Si estaba sola, era un peligro grande. Algunos en la familia llegaron a pensar que Gabriela se quería suicidar. La tortuga estaba harta de su casa de Barracas; y en la casa también estaban hartos de ella. La decisión siguiente fue una consecuencia: a Gabriela la mudaron a la casa de María Rosa, la maestra de Loli. Allí, encontró su lugar en el mundo: había loros, perros, gatos; también una tortuga amiga.
Pero llegó la primavera y con ella, una sorpresa: la tortuga amiga iba a tener tortuguitas. Gabriela no era tan nena como su nombre indicaba. Gabriela era un tortugo al que nadie había sabido comprender...
Me lo contó la traductora Lorena Delgado, bajo el sol tibio de Colonia, en un mediodía de paraíso:
A Valeria -su hermana- le habían regalado una tortuga. Le pusieron un nombre sin dar demasiadas vueltas: Gabriela. No era simpática como la famosa Manuelita de Pehuajó. Casi todo lo contrario. Tenía particularidades de asombro: mordía el pie de cada uno que se le cruzara en su camino de pasos lentos, desaparecía sin avisar, se metía debajo del hogar, jugaba a resucitar después de tirarse del primer piso. Locuras de una tortuga incómoda.
Le gustaban los riesgos, también: solía trepar paredes, pero su inevitable torpeza la dejaba invariablemente dada vuelta. Si estaba sola, era un peligro grande. Algunos en la familia llegaron a pensar que Gabriela se quería suicidar. La tortuga estaba harta de su casa de Barracas; y en la casa también estaban hartos de ella. La decisión siguiente fue una consecuencia: a Gabriela la mudaron a la casa de María Rosa, la maestra de Loli. Allí, encontró su lugar en el mundo: había loros, perros, gatos; también una tortuga amiga.
Pero llegó la primavera y con ella, una sorpresa: la tortuga amiga iba a tener tortuguitas. Gabriela no era tan nena como su nombre indicaba. Gabriela era un tortugo al que nadie había sabido comprender...
viernes, agosto 05, 2011
Mi otro país
 Retrato fotográfico de Colonia del Sacramento, Uruguay. Con el Río de la Plata siempre asomando su inquietante mansedumbre.
Retrato fotográfico de Colonia del Sacramento, Uruguay. Con el Río de la Plata siempre asomando su inquietante mansedumbre.
Nací de este lado del Río, en Buenos Aires. Soy auténticamente porteño. Me gusta mi ciudad, sus barrios, sus ritos, sus espacios, sus particularidades, su gente, su aspecto, sus bares, su noche, sus avenidas... Sí, me gusta todo. O casi. No reniego de mi condición ni cosa parecida. Pero tengo una debilidad desde no recuerdo cuándo. Quizá desde siempre. Se trata de mis vecinos uruguayos. Y ahora, puesto a recordar razones, me encontré con todo esto:
Grité el gol de Daniel Fonseca contra Corea del Sur, en el Mundial de Italia 1990. No sé por qué. Me nació así, con la espotaneidad de lo natural.
Caminé por La Rambla en tiempos de la adolescencia y sentí que no estaba fuera de mi país. Esa era también mi Rambla.
Me abracé imaginariamente al inmenso Pedro Barrios y al estupendo Walter Pelletti, esos uruguayos tan quemeros como yo.
Conocí Colonia y supe que es el perfecto remanso en un mundo sin remansos.
Aprendí palabras ajenas que ahora me resultan propias.
Probé el Medio y Medio y lamento su ausencia en cada supermercado o bar o restorán de la Argentina.
Sentí y siento que Montevideo es una suerte de Buenos Aires unplugged.
Si hasta el glamour estival de Punta del Este percibí que me abrazaba.
Descubrí, también bajo ese cielo celeste Uruguay, que una historia de amor puede durar un puñado de días de verano.
Me pregunto: ¿qué serían las luces y las oscuridades del mundo sin las palabras ni las explicaciones de Eduardo Galeano?
Leí también a Horacio Quiroga, a Mario Benedetti y a Juan Carlos Onetti y puedo decir que ninguno de ellos debería faltar en una biblioteca valiosa.
Me hace reir como pocos el Negro Rada. Siempre admiré la originalidad de Leo Maslíah. Disfruto como a casi nadie al impecable Jorge Drexler.
Me fastidié por la estupidez alrededor del Caso Botnia.
Me fascina la épica de José Nasazzi y de Obdulio Varela.
No soy uruguayo porque no nací en Uruguay. Pero siento, cada vez que subo al Buquebus, que voy de visita a mi otro país, a la casa de mi hermano más querido.
Lo que sigue lo escribió Hernán Casciari, escritor y prolífico blogger, en Orsai, en octubre de 2005:
Justicia poética
Desde la más tierna infancia, desde el principio, entendí que soy un uruguayo atrapado en el cuerpo de un argentino. Ya de chico pensaba, vivía y sentía como uruguayo, por más que tratase de ocultarlo a causa del qué dirán. Mi mamá se dio cuenta una tarde que me vio tomando mate solo a una edad imposible. A mi padre traté de ocultárselo más tiempo, pero en el Mundial de España se me escapó un grito de gol. Imagino que sufrió en silencio, aunque nunca hablamos del tema.
De chico miraba con fascinación horas y horas, a escondidas, un mapa enorme del Uruguay, y pronunciaba en voz alta los nombres de las ciudades en donde me habría gustado nacer: Durazno, Canelones, Cabo Polonio, Treintaitrés. Mi mamá golpeaba con insistencia la puerta del baño:
—¡Hernán! ¿Qué estás haciendo tanto tiempo ahí adentro? —me gritaba. Yo plegaba el mapa, rojo de vergüenza, y tiraba la cadena para disimular, pero la oía susurrarle a mi padre:— Tu hijo está otra vez metido en el baño, con el mapa de Uruguay —decía acongojada—, vas a tener que hablar con ese chico.
En el colegio, cuando todos cantaban el Himno en el salón de actos, yo cambiaba secretamente algunos versos. Oíd mortales el grito sagrado: Uruguay, Uruguay, Uruguay. Posiblemente, al principio, haya sido una de esas taras que tenemos los chicos para llamar la atención o requerir afecto, porque además de uruguayo también yo decía ser panteísta. Pero lo segundo se me pasó cuando conocí el choripán, y en cambio lo de ser uruguayo todavía me persigue.
Y es que con el tiempo, en vez de menguar, la necesidad de ser uruguayo crecía en mi pecho, incesante. Por eso en mi adolescencia adoraba las noches limpias de verano, sin una sola nube, ésas noches que permitían que la señal del canal doce de Montevideo llegara casi perfecta al televisor de mi pieza. Me quedaba madrugadas enteras viendo películas infames de trasnoche, solamente para disfrutar de la publicidad charrúa, de ese acento cristalino, casi idéntico al mío pero más entonado y cadencioso.
Más tarde, con la llegada de la literatura, supe que mi obsesión no estaba mal encaminada. Leí una frase de Cortázar a los quince años: "Un argentino que nunca fue a París es una especie de uruguayo". Y yo me juré, como nomás jura un imbécil en la edad del pavo, que jamás pisaría Francia. (No pude cumplir la promesa, y lo lamenté en el alma en el mismo momento de pisar el aeropuerto Charles De Gaulle.)
En esos tiempos mercedinos, conocer a un uruguayo verdadero me ponía la piel de gallina. Una vez vino a la ciudad una banda que tenía un baterista uruguayo. Yo le preguntaba cosas de una manera enloquecida, como si Carl Sagan se hubiera encontrado con un marciano... Le preguntaba a mi uruguayo si hacía frío o calor en su país, si había montañas, si la cebolla hacía llorar. El baterista me miraba raro. "Es igual que acá, botija", me decía. Y yo pensaba: "¡Qué grandioso! Además de geniales, son humildes".
A decir verdad, no sé qué estoy haciendo en Barcelona. Desde que tengo memoria, siempre supe que mi destino estaría en Montevideo. Siempre creí que terminaría viviendo allí, casado con una uruguaya de pelo suelto experta en hacer ensaladas, y que yo fumaría en pipa y escribiría cuentos uruguayos. No pudo ser, pero a veces me despierto con una sensación de desasosiego, con una nostalgia de algo que no pasó jamás.
Quizás por esa manía temprana, los protagonistas de mis primeras tres novelas son uruguayos. Tampoco fue una decisión: surgió de ese modo, me sentía más cómodo gritando al viento mi opción de identidad desde el disfraz de la literatura. En una temporada de mi vida hasta aprendí a ponerme el termo en el sobaco y cebar con la misma mano. En otra época, salía con el mate a la calle para que la gente dijera "ahí va un uruguayo". Durante los mundiales 86 y 90, por un odio cultural hacia Bilardo, hinché abiertamente para Uruguay y lloré con el gol de Pasculi, que nos dejó afuera.
A lo largo de mi vida no conocí nunca, pero nunca, a un uruguayo malo, o cancherito, o pretencioso. Todos los uruguayos que pasaron por mi vida fueron como ángeles, como hermanos reencontrados. Incluso los muertos, los que nunca toqué. Quiroga, Felisberto, Onetti. A veces, cuando un uruguayo me quiere hacer enojar diciéndome que Gardel no es argentino, que en realidad nació del otro lado del Plata, yo para mis adentros pienso: "A mí me pasa lo mismo".
Hace poco estuvieron comiendo conmigo la cantante uruguaya Laura Canoura y el guitarrista uruguayo Jorge Nocetti; y me pasó lo de siempre. Esa sensación de hermandad, de bonanza, de estar con personas que he visto siempre, con gente que permanece cerca a pesar de los aviones y los regresos. Ellos provocan que, por un rato, el uruguayo que llevo dentro salga a tomar el aire a la superficie de mi vida.
Por ejemplo, yo no bailo. No sé bailar; no puedo. Sin embargo, la primera vez que lo vi en vivo a Jaime Roos —fue en la Trastienda, hace muchos años— algo dentro de mí pegó un salto, se desató a la mitad de "Colombina" y los que estaban conmigo juran que me convertí en otro. Dicen que movía los pies, dicen que de repente yo era un gordito con ritmo. No sé si es verdad, porque no me acuerdo de nada. Pero es muy posible.
La milonga de Borges me pone la piel de gallina. Hace un rato la busqué en un libro porque quería poner unos versos en este artículo, y volvió a conmoverme:
Hombro a hombro o pecho a pecho,
cuántas veces combatimos.
¡Cuántas veces nos corrieron,
cuántas veces los corrimos!
Milonga para que el tiempo
vaya borrando fronteras;
por algo tienen los mismos
colores las dos banderas.
Habla de eso mismo, Borges. De ese extraño sentimiento en donde no importan las diferencias sino las similitudes. Somos un mismo pueblo que no comparte nombre, pero da igual. Yo me siento partido al medio, pero muchas veces más de aquel lado que de éste. No sé por qué.
Anoche pensaba en todas estas cosas, mientras miraba el partido. La selección de Uruguay necesitaba ganarle a Argentina para mantener vivas sus chances mundialistas. Y yo, como muchos argentinos que también tienen un uruguayo adentro, cerramos el puño y fuimos felices con el gol de Recoba. Porque recordamos el placer de haber leído a Felisberto, porque no podemos olvidar haber pescado en esos ríos y haber caminado de noche por Montevideo, porque en el fondo sabemos que ellos son como nosotros pero sin los defectos nuestros, porque aunque sean chiquitos son nuestros hermanos mayores, porque saben mirar a los ojos y tienen esa luz de pueblo silencioso en la mirada, y porque hace un mes mi hija fue arrullada para dormirse por una de sus mejores voces. Gol de Recoba. Uruguay sigue soñando con el Mundial y Chile se queda afuera. Justicia poética.
Estamos hechos del mismo barro. Ésa es la diferencia entre ser hermanos de sangre o ser nomás un país limítrofe. Yo ya tengo un país limítrofe a la derecha, y es suficiente. Pero a la izquierda, del lado del corazón y por suerte, tengo a unos hermanos del alma. Tan cerca, tan pero tan cerca, que a veces pienso que soy un uruguayo que nació, por un error del viento, a trescientos cuarenta kilómetros de mi cuna.
Cine:
El trailer de Whisky, una encantadora película uruguaya.
Más:
Detalles del film, en IMDB.
viernes, julio 15, 2011
El arquero de las manos rotas

De Nicolae Ceaucescu se contaron y se cuentan las peores cosas. Fue la máxima autoridad rumana entre 1965 y 1989 y condujo al país con el rigor de los peores dictadores. Retrató en su tiempo el diario El País, de Madrid, sobre el final de sus días: "Ceaucescu y su mujer gobernaron el país durante 24 años con mano de hierro, con un culto a la personalidad de ambos insólito en Europa y una represión de monstruosas proporciones". El matrimonio fue ejecutado en 1989 tras una sentencia condenatoria por delitos de genocidio, demolición del Estado y acciones armadas contra el pueblo, destrucción de bienes materiales y espirituales y de la economía nacional y fuga de US$ 1.000 millones hacia bancos extranjeros.
Eran tiempos difíciles en Rumania. Y el fútbol servía de retrato de la interna del poder y de maquillaje público para ocultar la verdadera cara del país. El enfrentamiento entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Internos se veía a partir del Marele Derby (El Gran Clásico) entre el Steaua y el Dinamo, ambos de Bucarest. Esta situación tuvo sus mayores expresiones en la década del 80. Entre 1981 y 1984 dominó el Dinamo; desde entonces hasta la caída de Ceaucescu fue el tiempo del equipo del ejército, Steaua.
Dentro de ese contexto hay un personaje emblemático: Hemult Ducadam, arquero del Steaua que en 1986 se convirtió en el primer equipo de Europa del Este en ganar la Copa de Campeones. El escritor húngaro Gyorgy Dragoman se inspiró en aquellos tiempos para el relato de su novela El Rey Blanco. Al momento de la presentación del libro, consultado por el diario La Vanguardia, evocó al arquero de lo imposible: "Ducadam detuvo nada menos que cuatro penales en la final de la Copa de Europa del 86. Era un héroe nacional. Pero, tras aquella final, desapareció del mapa. Corrían muchas leyendas urbanas sobre él. Yo, como muchos, creía que estaba muerto. Se decía que el dictador o su hijo le habían torturado, celosos de su popularidad o porque no les quiso dar un Mercedes que le habría regalado el presidente del Real Madrid. Sin embargo, como si no hubiera pasado nada, un día, en el 2002, puse la tele y lo vi hablando, en una entrevista".
En aquella ocasión, Ducadam relató una historia tremendamente real y curiosamente inverosímil: Steaua tuvo que jugar y entrenarse en Rumania tras el accidente nuclear de Chernobyl, en 1986, poco antes de la final frente al Barcelona, en Sevilla. La recomendación para los arqueros era terrible: "No toquen mucho la pelota porque puede tener partículas radiactivas en su contacto con el césped". Dragomán explicó sobre ese detalle: "La idea de un portero de fútbol que tuviera que huir del balón me pareció de un absurdo total, hasta tal punto que sólo un niño podría contarla sin parecer un bromista". Por eso, un niño es el protagonista de su novela.
La final de Sevilla, disputada en mayo de 1986, lo catapultó a Ducadam a la condición de figura y luego, a la de mito. Hijo de padres alemanes y nacido en Selinac, residencia de muchos rumanos de raza germánica, el inmenso arquero contó el día de la consagración: "Yo creo que hay otros porteros mejores. A mí me gustan Schumacher y Arconada, aunque siempre admiré a Gordon Banks. Además, para mí el mejor equipo europeo es el Dinamo de Kiev". Su modestia no lo salvó de las garras del régimen.
Tras transformarse en el Héroe de Sevilla al detener los remates de Alexanco, Pedraza, Pichi Alonso y Marcos, Ducadam sufrió una grave lesión que luego le impediría jugar la final Intercontinental contra River, en Japón. La versión oficial indicó una trombosis en el brazo. Pero el fantasma de la sospecha siempre abordó esta historia. Es curioso: ni el propio protagonista lo confirmó jamás. Pero en Bucarest casi nadie duda: a Ducadam le rompieron las manos con las que había hecho campeón al Steaua.
La leyenda urbana señala que había un hombre muy feliz por la derrota del equipo catalán: Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid. Era lógico: Barcelona seguía sin poder ser el Rey de Europa. Cuentan que su alegría la hizo premio: le regaló a Ducadam un Mercedez Benz, una tentación de casi imposible acceso en el régimen de Ceaucescu. Nicu -hijo del presidente del país y mandamás del Steaua- reclamó el auto para él. No hubo caso, Ducadam no cedió. La creencia indica que le rompieron los diez dedos. Lo cierto es que recién volvió a atajar tres años más tarde, pero en un equipo menor, el Vagonul Arad.
Aunque nadie lo confirmó, la versión no parece una locura. Sobre todo, considerando que todo tipo de caprichos de los Ceacescu eran concedidos entonces. También en el ámbito del fútbol. El mejor ejemplo lo exhibió la final de la Copa de Rumania en 1988: hasta los 43 minutos del segundo tiempo el partido estaba igualado en uno. Entonces, el Steaua le convirtió un gol al Dinamo que el árbitro, correctamente, anuló por una posición adelantada. Ante lo que consideraban un despojo, los dirigentes retiraron al equipo de la cancha. Esa misma noche, una orden del Ministerio de Defensa prohibió a los medios publicar la crónica de ese encuentro. La resolución obligaba a esperar la decisión final de la Federación. Dos días después, el fallo era inequívoco: "El campeón es Steaua". A esa altura, el arquero de las manos rotas trataba de recuperarse lejos de esa final, entre olvidos.
Publicado por el autor del Blog en Planeta Redondo. El texto inspiró el tema "El héroe de Sevilla" del grupo Viejo Smoking. Mañana (16/7), la banda presentará con un recital su segundo disco.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)